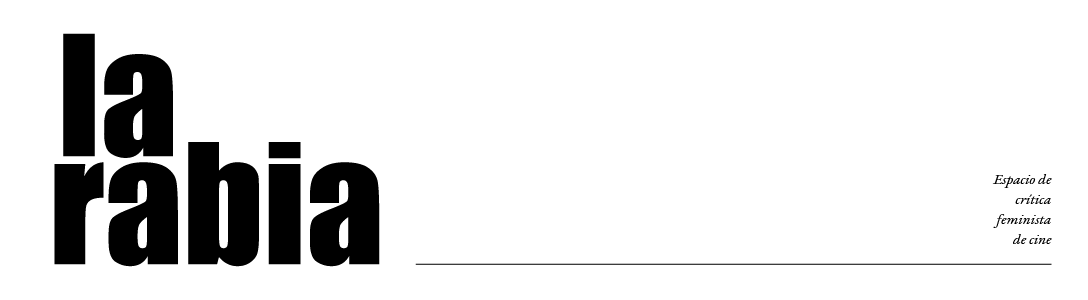Por: Valentina Giraldo Sánchez (sí pero no)
Este texto nace -y muere y se vuelve pequeñito y vuelve a nacer- gracias a la invitación de Rodrigo Garay y Eduardo Cruz para participar en la tercera versión del taller de crítica de cine que da la revista Correspondencias Cine y Pensamiento junto con el Centro Cultural de España en México.

Este texto no lo escribí yo.
Todo lo dicho-pensado-sentido dialoga, principalmente, con el libro de Los muertos indóciles de Cristina Rivera Garza, el ensayo Necropolítica de Achille Mbembe y el articulo La escritura cyborg: Subversiones y multiversiones desde una epistemología feminista de Natalia Fischetti.
Por otro lado, lo que escribo siempre está en comunicación con las palabras que le han enseñado a mi escritura a ser. Es decir, todas esas letras hermanas que no son mías y que han influenciado (e influencian) mi sentir pensar. Este texto es de mis amigas y de mis madres y todas esas canciones escuchadas o libros leídos o películas vistas o conversaciones tenidas.
Este texto no lo escribí yo.
Los pilares que sostienen mi escritura son blanditos, lo que digo se ubica apenas en las entrelíneas. Por eso, en este texto se tejen entre mis frases (que no son mías, a la vez) frases de Fernando Birri, Clarice Lispector, Valeria Flores, Pascal Quignard, Cherríe Moraga y Gloria Anzaldúa. La escritura, al final, es una práctica de los intersticios.
Como todo lo dicho no tiene propiedad y a su vez se hace de retazos, el tejido de palabras no sigue un patrón preciso. Quizá sea más bien desordenado, quizás más bien torpe. Quizá de aposta.
En Colombia usamos la expresión “irse por las ramas” cuando una empieza hablando de un tema y termina desviándose a otro, como un tronco al que le empiezan a crecer mil brazos. Como un lenguaje en estado de vértigo que simplemente se deja caer. Rosi Braidotti habla del pensamiento nómada. Yo pienso en la escritura nómada. En la cabeza zig zag zig zag. En la palabra errante. Tratando de anudar este conjunto de ideas deformes -y abrazando mi cada vez más presente torpeza para comunicarme-, he decidido irme por las ramas. Pienso, ¿de qué otra manera podría hablar de la escritura como un cuerpo si no es errando? Y con errar me refiero a su doble significado, hablar de la escritura equivocándose y divagando.
No, este texto no lo escribí yo.
Miro a mi alrededor para entender lo que alimenta al texto. Las raíces materiales que atraviesan este lugar de enunciación. Nací en Colombia y desde este territorio escribo. Pienso de nuevo en las raíces materiales de mis palabras. El último boletín mensual sobre feminicidios en Colombia en 2021 registró un total de 619 mujeres asesinadas. Miro a mi alrededor, de nuevo. Mi lengua se alimenta en este territorio. Pienso, ¿a qué tipo de escritura se le puede dar lugar en medio de tanta violencia?
La escritura que es siempre tan pesada.
La escritura tan masculina,
tan colonial.
Llevo varios meses pensando cómo es que se supone que una piensa la escritura cuando trabaja como crítica de cine desde América Latina.
Y entonces pasa que cuando una piensa en eso
pasa que
aparecen muchas cosas
Aparece la historia pesada del cine, aparecen, pues, las vanguardias. Aparecen los autores, los que migraron acá con cámaras y las películas que hicieron.
Aparecen también quienes empezaron a escribir el cine y, quienes empezaron a escribir sobre este.
Aparecen los que tenían los medios de producción (y que en su gran mayoría los heredaron)
Pero aparece para mí algo en lo que no he dejado de pensar, eso que llaman, o llamamos, “herida colonial”.
Leí mucho, Aníbal Quijano, María Teresa Garzon, Joaquín Barriendos, Silvia Rivera Cusicanqui, Ailton Krenak, Sayak Valencia. Leí mucho y pensé en eso de la herida colonial. La pensé en que mi abuelo no quería que sus hijas fueran campesinas como él y entonces todo el mundo terminó en la ciudad.
La pensé en mis amigas que quieren irse a Europa porque allá es más posible eso que dicen “futuro”.
La pensé en todas esas veces que casi casi creí que migrar muy lejos era lo único.
La pensé en los ataques de la policía y los asesinatos de líderes y lideresas indígenas en Colombia.
La pensé cuando Saidiya Hartman, en su momento, propuso que ella vivía en el tiempo de la esclavitud porque vive en el futuro creada por esta.
La pensé cuando un vecino mató a una vecina y todas las veces en las que con mis amigas nos dijimos “ni una menos”.
La pensé en todos esos encuentros y programas de los grandes festivales del norte global que dicen buscar “miradas del sur”.
La pensé y la pienso.
La política de muerte de nuestros gobiernos opresores, de la derecha conservadora, es una actualización de esa violencia colonial.
Pensé entonces también en las películas y, por inercia, en la crítica de cine. Sentí: Para entender a esta escritura tengo que entender las ruinas de las que proviene.
¿Cuáles son exactamente nuestras ruinas? Miro a mi alrededor, otra vez. Es que vivo en los tiempos de la esclavitud, y de la conquista, y de las caucherías, vivo en el futuro que eso ha creado. Sí, otra vez miro a mi alrededor: es que faltan tantos cuerpos que mi cuerpo se siente agrietado.
¿Qué será esto? La escritura a través de un cuerpo roto que escribe sobre otros cuerpos rotos, ¿una escritura rota? Cristina Rivera Garza propone la necroescritura. Escribir para y con la muerte, escribir también a través de esta. Miro a mi alrededor, y es que faltan tantos cuerpos. Pienso en todo lo que he leído sobre “acuerpar” como una estrategia feminista.

Pienso en acuerpar y me cuesta definirlo. Pienso entonces en mi cuerpo y en mis manos y en mis pies y en mi vientre, y es que faltan tantos cuerpos. No puedo pensar mi escritura por fuera de mi cuerpo, ¿y cómo se supone que piense en acuerpar cuando vivo rodeada de un sistema que anula, borra y desaparece cuerpos? ¿cómo responde mi cuerpo a esto?
¿cómo responde mi escritura a esto? ¿Qué tipo de existencia le da origen a nuestra escritura en estas condiciones?
Cristina Rivera Garza escribe: No es exceso, pues, concluir que, en tiempos de un neoliberalismo exacerbado, en los que la ley de la ganancia a toda costa ha creado condiciones de horrorismo extremo, el cuerpo textual se ha vuelto, como tantos otros organismos alguna vez con vida, un cadáver textual.
(…)
El cuerpo textual —ya de por sí un organismo— era, también y sobre todo, un ser vivo. Nadie daba a luz difuntos. O nadie aceptaba que lo hacía.
De pronto llevo formulando mal la pregunta todo este tiempo. De pronto no importa dónde nace un texto sino dónde muere. Mi texto muere con mi cuerpo, en Colombia. Una necrópolis.
Partamos entonces de esto: el cuerpo textual que expongo hoy es un cuerpo
moribundo. Que se irá muriendo de a poco
que se irá entiesando.
Que esperará después que lo abran
Para que lo contradigan
lo duden
Sí, para que lo contradigan y lo duden. Que abran con el cuchillo de otras palabras este cadáver textual.
Pienso: hay que escribir como Medeas.
Abro entonces las piernas de mi escritura para parir un hijo muerto.
Las palabras serían entonces atajos a una necrópolis. En la que estoy: Colombia. Colombia significa «tierra de Colón”. Vivo en una ciudad con barrios que nombraron con nombres ajenos: Kennedy,Marsella, Berlín, Roma, Londres. La palabra será entonces el atajo a la necrópolis. Hay, sin duda, atajos que van de Comala a Ciudad Juárez o Ciudad Mier, dice la autora. Pienso: Hay, sin duda, atajos que van de la palabra acá escrita a lo que contó José Eustacio Rivera en La Vorágine o, incluso, Bartolomé de las Casas sobre la selva de Santa María del Antiguo Darién. Son fantasmas y se escabullen por las rupturas y grietas del texto.
Hablando de ruinas, entonces, me toca confesar que pienso esta escritura como la refracción rota de un contexto. Son las heridas de mi acceso al lenguaje.
Me reconozco fracturada, pues no puedo pensar esta escritura por fuera de lo que está pasando.
Me reconozco fracturada, no puedo juntar mis ideas en un párrafo de forma coherente.
Me reconozco fracturada en esta escritura moribunda.
Sólo los textos que han perecido están abiertos o pueden abrirse. Sólo los cuerpos muertos, aptamente abiertos, resucitan.

Les entrego en esta mesa de embalsamamiento unas palabras. En esta sesión de espiritismo, un aliento.
Se supone que escribo sobre cine y que estoy acá, un poco, para hablar sobre la práctica de la escritura con-sobre-a través de las películas. El cine es un producto de la modernidad que, históricamente, ha reforzado estructuras violentas. El proyecto colonial lleva una guerra de infraestructuras, y el cine es cada vez más GRANDE y costoso. Es también un modo en el que se actualiza la violencia colonial y la crítica de cine no es que haya estado muy lejos de esa tradición hegemónica. Esta es quizá una denuncia repetida en varias ocasiones, pienso.
(Denuncio a la escritura: Su trama.
Denuncio a la escritura para enunciarla en mis propios términos.
Enuncio entonces la escritura: Su entramado.)
En una conversación sobre programar y escribir dada en el Festival Equinoxio junto con Raquel Schefer, ella mencionaba que las palabras “crítica” y “crisis” comparten la misma raíz etimológica (Krinein). Podríamos decir que la crítica es una labor de poner en crisis, desacomodar rutinas visuales y hacer temblar los pilares del lenguaje. Si, siguiendo a Cristina Rivera Garza, en un contexto de necropolítica se generan necroescrituras, si, la escritura se pretende crítica del estado de las cosas, ¿cómo es posible, desde y con la escritura, desarticular la gramática del poder depredador del neoliberalismo exacerbado y sus mortales máquinas de guerra? Morir con la escritura y nacer otra vez con ella.
Ensayarla. Y qué se supone que hagamos si escribimos, además, sobre otra cosa ya escrita en otro lenguaje.
Escribir sobre una película: Sentarse a elegir palabras para describir una experiencia y trazar paralelos, relaciones para generar análisis.
Escribir, hacer una curaduría de lenguaje.
Más que escribir frases, curarlas. Que es otro modo de padecerlas. Lo extraño es que «curar frases» no nos aleja, ni a las frases ni a mí, de esa enfermedad que es todo lenguaje. El tiempo.
Padezco la luz, pues escribo sobre ella
Mis heridas de entrada: mis ojos
Mi herida de salida: la lengua
La lengua (que me) materna como una Medea
La lengua
algo quema
como si de repente a esta primera lengua, le doliera todo
Hablo tan mal y me arrepiento tan rápido
Esperen
ash
es que hacen falta tantos cuerpos.
Pienso: ¿Escribir sobre películas no es más bien re-escribir? Escribimos sobre algo existente. Estamos justo a la mitad de la obra y de la espectadora, en un bote. O algo así decía Serge Daney sobre ser críticas de cine.
Quien reescribe, actualiza. El motor del reescritor no es la nostalgia por el pasado, sino la emergencia del presente. Esta cosa sin salida.
(…)
El que cura es un enfermo terminal: padece de lenguaje.
Reescribimos porque mutamos y hacemos mutar, ¿no? Bueno, o es quizás más bien como un palimpsesto. Escribimos sobre algo, una película, una sociedad. Bueno, pienso que la escritura es más que un vehículo de significado y no tiene solo un uso instrumental. Pienso que si una fotógrafa trabaja con la materia de la luz nosotras trabajamos con la materia de la palabra. Entonces, de pronto, cuando escribimos sobre películas no solo escribimos lo que le pasa al cine. También escribimos lo que le pasa al lenguaje.
Al lenguaje, por ejemplo, le pasa un cuerpo encima y se ahog
a
Al lenguaje, por ejemplo, le pasa la muerte.
Fernando Birri escribió “No hay revolución duradera sin revolución del
lenguaje”. Reescribimos porque mutamos,
re-escribimos porque es urgente.
Sí, al lenguaje, por ejemplo, le pasa que faltan muchos cuerpos
y entonces
pasa entonces
que
el lenguaje se fragmenta porque le faltan piezas
pues
le faltan cuerpos
pasa entonces que el lenguaje
se parte
Y es por eso que hay que abrirlo con cuchillos, para entender su mecanismo interno, su corazón. Ese pálpito. Escribir con las formas del lenguaje dentro del cual hemos estado (de)creciendo, menguando y derritiéndonos, escribir con las formas del lenguaje de la médium. Es decir, con las formas del lenguaje de la imagen y su luz que nos pasa por los ojos, los sonidos y sus temblores y traducirlos en palabras.
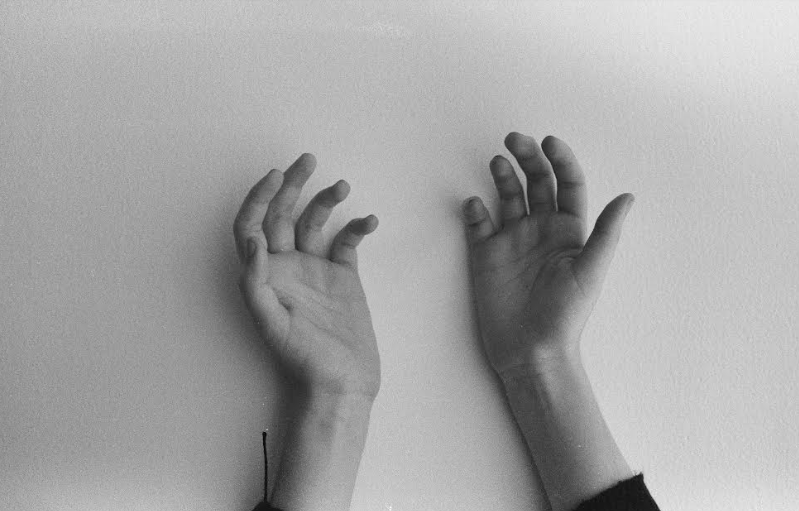
Ser algo así como clarivideosonantes
Escribir para entender eso por lo que empezamos: la herida.
Escribir sobre cine y poner en crisis su trama. Hacerla devenir en entramado. Escribir sobre películas, qué es escribir también sobre lo que pasa.
Escribir
Para encontrar formas de estar en común
Escribir porque estamos vivas y, porque cuando escribimos, podemos hacer también que la vida nos ocurra en común
Escribir también,
por rabia
o
por afán
Escribir sobre cine porque la muerte apremia a-toda-hora, como dice Cecilia Vicuña
Escribir a aquellas partes sobreexpuestas de las películas
Esas aperturas de luz que parecen heridas y que nos han herido también a nosotras, con toda su maquinaria y eso que tanto llaman y repiten política de la representación
Escribirles a las películas porque aquellas estrías de luz también buscan ser curadas.
Escribir para hacer efectos en lo reparable
Porque una escritura frágil solo muere para volver a nacer
y volver a nacer
y volver a nacer
En medio de la desorientación lingüística que significa escribir en dos idiomas: las palabras y las imágenes.
Esta es la embestida de una salvaje que desapropia (se deshace de lo propio): una sintaxis torpe que lanza flechas desde un árbol, -o eso quiero creer-. Llevo todo este tiempo pensando, muy enredada por las ramas. Llevo todo este tiempo pensando en qué significa escribir crítica de cine desde Latinoamérica. Vuelvo de nuevo (es que faltan tantos cuerpos) a la herida que atraviesa a esta lengua: Independientemente del idioma en que aparezca, la escritura siempre se hace en la Segunda Lengua y si la primera lengua no ha resultado ser una casa la segunda no es más que una intemperie. Una escritura que callejea y que va ciega, como un topo, debajo de la tierra, intentando palpar las nuevas formas de la vida. Una escritura ciega, enterrada, vulnerable.
Ante la fuerza centrìfuga de la necropolìtica: la ternura radical de querer salirse del mundo.
Ante una tradición crítica robusta, masculina, eurocentrada: un texto vulnerable.
Pues,
¿No se es más verdadero cuando más vulnerable y no se es más vulnerable cuando se está fuera de lugar?
¿No será quizá un estado muy vulnerable entender que hay escrituras que están a punto de morir?
Pasa que,
faltan muchos cuerpos
y pasa
pasa que
esto de ser crìticas de cine latinoamericanas es algo muy difícil de definir también pasa que me quiero aventurar a inventarme alguna raíz, o razón, o motivo para decir que soy una “crítica de cine latinoamericana”: quiero escribir en contra de todo. Como se supone que escribo sobre películas (obras ya hechas), diré también que me interesa re-escribir como un saqueo al gran archivero de imágenes del poder. Pienso que me gusta la idea de escribir para ensuciar, escribir para traer al presente un pasado que está a punto de ser aquí. Un pasado-presente-futuro, un atajo a las necrópolis pasadas, para hacerlas presentes y anular las futuras.
Como me estoy inventando una razón, me permito abrir en este texto una frontera
fi su ra da Permito a mi lengua ser frontera.
Mi lengua
la parte final, punta de nevado que llora, de mi estómago
Mi lengua
Ùltima extremidad de mi tripa
Mi lengua
La frontera y la mutante lengua mía
Mi lengua: esa que dijeron salvaje y caníbal.
Esta es una invitación: Dejemos que la saliva de la palabra pronunciada libere su propia luz.
Esta es otra invitación (de Fernando Birri y mía): A un cine cósmico, delirante y lumpen. Pero, sobre todo, a una escritura sobre cine cósmica, delirante y lumpen.
A una necroescritura que dé cuenta de eso,
eso que llaman
o llamamos
herida colonial
una necroescritura que imagina la lengua de esos cuerpos ausentes
y estos cuerpos presentes.
Una necroescritura en-contra-de:
- El cine como la manifestación de una tecnología de poder que perpetúa violencias coloniales.
- La crítica como pie de página de un cine violento.
- La matriz de poder eurocentrada que hace que, siempre, las películas se vean primero en los “grandes” festivales y, casi nunca, acá.
- La idea de que la crítica y la programación es un ejercicio sacro que legitima “las buenas obras” y
“educa la mirada”. - La innovación y evolución de las máquinas de muerte (el cine mismo lo incluyo acá)
como herramienta civilizatoria que instituye una sensibilidad cultural violenta, íntima
y sutil.
Y toda la corrección política de esos grandes festivales que pretenden hacer de nuestra rabia algo bien bonitico y enmarcado en un programa de las “miradas del sur”. Lo cierto es que yo prefiero pensar que no escribo sobre el cine sino en contra de él. Por eso un texto moribundo, por eso su necroescritura. Al cine ya lo han matado muchas veces, pero creo que a la escritura sobre el mismo no tanto.
Una película no es precisamente un edificio de cimientos rígidos, la escritura tampoco. Y si está bien muerta es para que la abramos, a ver si entre tanta oscuridad encontramos como revivirla.
Sí,
es que faltan tantos cuerpos
y esa herida sí que es herida
Está bien grande, ¿no?
Sí,
es que pasan tantas cosas y tan al mismo tiempo que no me está alcanzando la cabeza para ir por partes.
En todo caso, en este pensamiento nómada escrito zigzagzigzag, quiero casi terminar diciendo que la escritura (y en este caso la crítica de cine) ha sido un recurso público central para conducir la manera en la que se “leen” ciertas películas y por ende territorios. Esto ha terminado por establecer diferentes relaciones de poder que transforman la diferencia en jerarquía. Por eso, pienso y siento, que ensayar la idea de una necroescritura sobre cine es subvertir el discurso público del mismo. Son escrituras y lecturas en pugna, y yo creo que lo han estado siempre y creo también que es peligroso pensar que no hay tensiones existentes cuando decimos que escribir crítica de cine desde Latinoamérica es algo muy político.
Ahora, otra invitación (inspirada en una conversación con Pedro Adrián Zuluaga): Escribamos como amateurs, pero imaginando el entramado de esta palabra: “amateur” que suena casi como ser un amante de la materia.
Y la palabra será una fiesta que reúna pueblos futuros
Y el pueblo futuro abrirá a la palabra
y entonces el cuerpo moribundo que fue algún día,
se levantará.
Se levantará a bailar
Pronunciamos el futuro arropado con la forma de mil bocas
Estas son las palabras del monstruo, decía la amiga Cherríe Moraga.