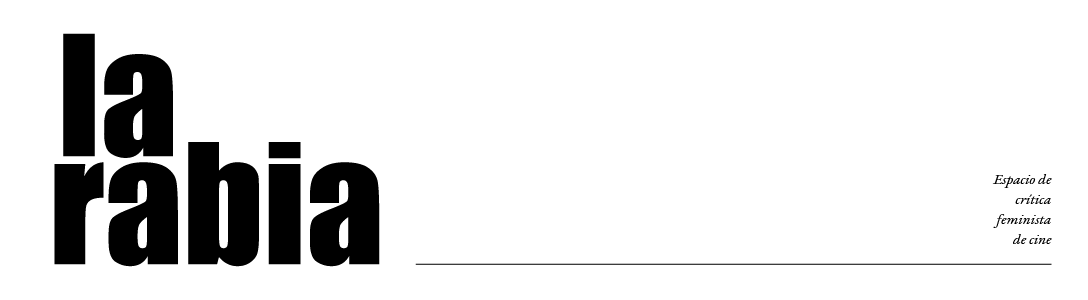Por: Nadia Neder
Isabel, vestida de un celeste grisáceo desaturado, camina por la tierra seca de un cementerio viejo. En los márgenes del cuadro y hacia el fondo, lápidas altas, planas, blancas y grises. Algunas de ellas coronadas con cruces altas.
Isabel se agacha y recoge un par de rosas abandonadas sobre la tierra. Con el pie, remueve restos de objetos y los mira desde arriba sin agacharse. Se voltea, camina en dirección a la cámara y encuentra en el piso otra rosa, esta vez acompañada por un pedazo de maceta destruida. Con las rosas en la mano, camina por los pasillos del cementerio, entre lápidas. Mira con atención, como buscando pistas. Algunas lápidas tienen grabados nombres ilegibles, cubiertos por el polvo. Isabel se detiene frente a una de ellas y con su mano derecha corre la tierra para descubrir el nombre. Sigue caminando.
Sobre una lápida torcida y delante de otras también inclinadas, Isabel se sienta, toma su grabador y pone play. Suenan, para los muertos, el sonido del río, las voces, los cantos, los llantos de los niños de Lyon. Sobre su falda, Isabel apoya la libreta que lleva siempre consigo y escribe. Una reja vieja y herrumbrada lleva un cartel que dice: “Tombe a l’etat d’abandon. Susceptible d’etre reprise.” (Cae en estado de abandono. Probablemente sea retirado).
Las ruinas de un cementerio abandonado sobre el que avanza obstinada la vegetación. Isabel se levanta para irse, camina entre las ruinas, intenta cerrar una puerta de reja, pero no puede. La reja ya no cumple la función de encerrar a los muertos.
En un gesto de resarcir la historia, de devolver algo a Flora o a los trabajadores que yacen en ese cementerio en ruinas, Isabel tiende con su grabador un puente entre el pasado y el presente. Contra el androcentrismo de la historiografía que pretende objetividad, distancia, que propone un borramiento del sujeto enunciador y desdeña toda emoción, Isabel desea hacer una historia afectiva, experiencial, que tenga una vinculación con la acción. Las investigaciones en bibliotecas y archivos no le alcanzan. Difícilmente pueda alcanzar si lo que se encuentra es ausencia y olvido. Le interesa pensar qué veía Flora, qué escuchaba, qué olía.
“Mis pasos se volvieron los de ella. La reverberación de los pasos de Flora 150 años después. Un eco de su transcurso. Me acordé de las máquinas infrarrojas que registran cosas que ya no están, ya desaparecidas.”
Imitando la paciencia de Flora Tristán, Isabel peregrina por la ciudad. Busca, errática, sus rastros, en un pueblo que parece abandonado y que parece no recordarla. Se encuentra con el problema de las fuentes y de la representación de las mujeres – sobre todo de mujeres de la clase trabajadora – en ellas. No la encuentra en los grabados que se conservan en la biblioteca. Graba, entonces, el sonido de los espectros. Entabla conversaciones con otras mujeres, que van formando una idea de su modo de entender la historia y que proponen una reflexión sobre el ejercicio de la memoria.
En la búsqueda de Flora, Isabel busca algo de sí misma, de su deseo, de su sentido. Dice que hace tiempo no es historiadora.
“Estoy buscando rastros de una mujer que murió hace mucho tiempo pero no quiero buscar las cosas que ya se saben.”
Finalmente, comparte su registro sonoro con los muertos. Quizás porque encuentra en el cementerio su mejor interlocutor, que no está ya en los talleres textiles de la ciudad.
Los muertos son, también, el objeto con que trabaja su vecina de mesa en el bar.
Sobre las pequeñas mesas: una revista, una tijera, un gran papel blanco cubierto de recortes, pegamento, cinta y, junto a Isabel, una copa de vino. Las dos mujeres, en plano conjunto, de frente a cámara, ante las mesas. Isabel corta con tijera un retrato de Flora Tristán; su vecina pega con los dedos un recorte de diario sobre el papel casi completamente cubierto de recortes. Un trabajo artesanal. En esa simetría de acciones, una sugerencia, una alusión al juego.
En el bar, todo sucede como el resto de los días: la cocina, los vecinos de mesa que juegan a las cartas. El tiempo pasa lento.
Isabel inicia una conversación con su vecina que es, hasta ese momento, una desconocida. El plano de las dos mujeres se cierra. La mujer de pelo corto, un tanto mayor, cuenta cómo arma con sus recortes el rompecabezas de las cosas que ocurren simultáneamente: junto a un anciano muere un arquitecto desconocido y un hombre al que todos conocían. Señalando los titulares del diario, dice: No tiene la misma importancia.
Una pegada a la otra, miran los recortes. Dialogan en un tiempo sostenido, sin cortes. Isabel no emite sentencias, sólo hace preguntas. Es su compañera de banco la que explica su trabajo de mirada sincrónica.“Pero ese es el mundo de los titulares, los sucesos, las noticias” dice Isabel. No es el mundo de Flora Tristán, “una mujer olvidada”.
“¿Es necesario apoyar a la memoria?”
Como la historia, la memoria es también un rompecabezas con espacios vacíos, con piezas faltantes. Así como Flora Tristán, obrera en talleres de litografía, grababa con piedras sobre hojas de papel, la mujer collagista hace lo propio estampando los diarios en su enorme hoja blanca. El apoyo a la memoria es manual.
La mujer de pelo corto defiende la necesidad de ayudar a la suya, insuficiente, para recordar, para pensar apropiadamente. “Si se reflexiona mal, nada cambia.”
Cuando abandona el cementerio, Isabel lee: “Lo que la revolución de 1789 trajo a los proletarios debe suceder pronto para las mujeres. Sin embargo, lamentablemente estamos lejos de esa meta incluso hoy, en 1844. (…) Debo admitir que no siento tener tanta paciencia.”
Veo esta película 180 años después de ese escrito de Flora Tristán. La mujer collagista, que en su ejercicio artesanal de memoria ha ganado paciencia, le recuerda a Isabel algo que, por obvio, conviene no olvidar: “Lo que existe no ha existido siempre. Se ganó. Es una victoria. Ahora hay que defenderlo.”