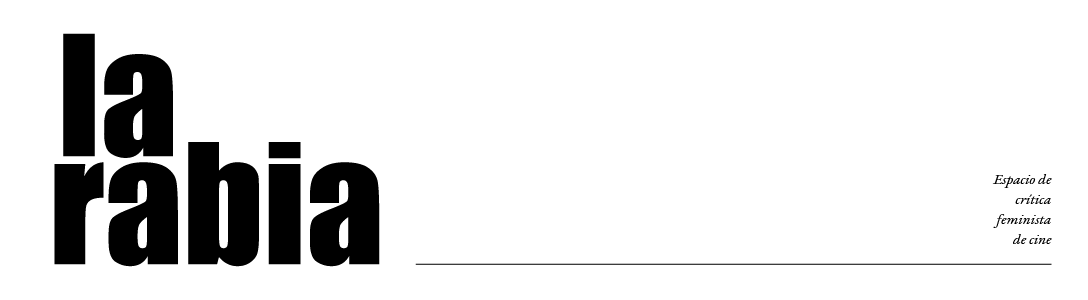Por: Matilda Hague

La cámara recorre las paredes con una cercanía casi invasiva, excavando las texturas para recuperar los recuerdos de la infancia. El ojo descubre y tritura la imagen como si fuera un cuerpo adolescente en Corazón embalsamado. En este bello registro de madurez, Julieta Seco nos comparte ese proceso tan duro en la individualidad y tan gozoso en lo colectivo: crecer.
En su película, Julieta es generosa con sus aprendizajes, como una hermana mayor lo sería explicándote cómo colocarse un tampón, contándote cómo se siente el primer beso o aconsejándote sobre cuándo es buen momento para empezar a usar brasier. Aquí, las enseñanzas se basan en las sensaciones que atravesaron a una niña al margen de la educación sexual imperfecta que recibió. Esta metodología de los sentidos está registrada en la voz en off. Destaca, con mucha sabiduría, que nada nos pertenece en la infancia: ni las casas, ni los coches, ni las calles. Pero “sí es nuestra la resaca, despertarse tarde, manchar la ropa”.
El cuerpo también se entiende a partir del entorno. No tendría sentido sin los aires que llenaron sus pulmones ni sin las montañas y las calles de Catamarca que lo vieron crecer. Tampoco puede escaparse del catolicismo, a través del cual una tuvo que (des)aprender que está mediada toda expresión de fe. Aunque la adolescente enfrente sola a su madre que la espera despierta cuando regresa de madrugada, es con las amigas que se atreve a romper las reglas y sentirse libre, tal vez, por primera vez.
Las que crecimos con hermanos varones supimos distinguir nuestra experiencia de la suya. Los comentarios y amenazas que desechaban en nosotras alimentaron nuestra inseguridad, pero también la de ellos. A falta de las imágenes pornográficas que les obsesionaron, nosotras tuvimos un acercamiento al deseo que a primera vista podría parecer opaco. En realidad, para nosotras, el deseo cubría un paisaje mucho más amplio, desde los sueños a las texturas de un vestido de graduación, o desde las faldas del cerro y hasta en el rostro de la virgen. “Hay un poeta que dice que una siempre escribe el mismo verso” me mencionó Julieta cuando platicamos sobre su trabajo como montajista para Esquirlas (2020), una película de Natalia Garayalde. Se refería, ahora lo entiendo, al hecho de que, sin mucho azar, muchas veces su trabajo tenía que ver con la infancia y esa mirada ubicada en el recuerdo y desde la cicatriz. Me comentaba que cuando había llegado a México desde Argentina, acababa de terminar su labor con Esquirlas. Me dijo que, en ese momento, estaba trabajando en su propia película, que la tenía ahí “esperando a que se anime a asumirla”. Me doy cuenta ahora que llevaba dos maletas al llegar a México, una que desempacó inmediatamente al llegar: Esquirlas, que en realidad no era totalmente suya. La otra, que era mucho más personal, tardó algún tiempo en desempacarla: Corazón embalsamado. La última es una película de despedida. Pero no con Catamarca, sino con su propia adolescencia. Después de un aguacero y la nostalgia que atrae, aparece el sol que ilumina el valle. Por un momento nos deja contemplar las curvas cóncavas del paisaje del norte argentino. Inmediatamente después, aparece su entrepiernas. Hay una certeza en la niñez: el cuerpo es lo único que de verdad es nuestro, nuestro propio paisaje. Aunque se mueva, la certeza del cuerpo y los recuerdos que guardan ahí se quedan.