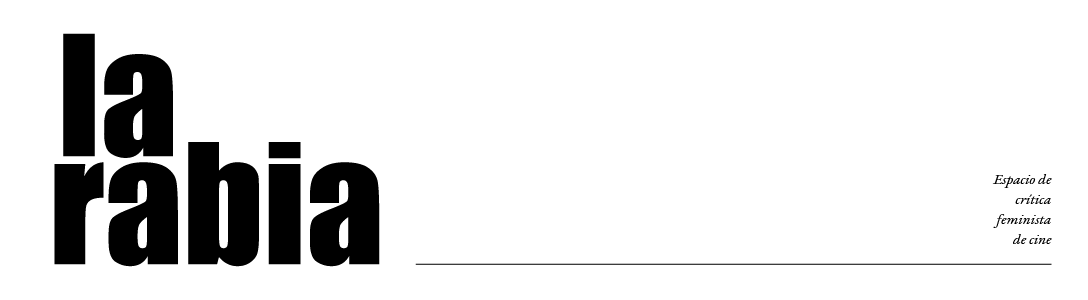¿Cómo acercarnos a la historia del cine? El problema es el de la búsqueda de un método. Apuntar la historia; hablar, escribir y pensar con 130 años de cine fue (o es) un taller que buscaba distintas maneras de responder a esta pregunta.
Cuando estudiaba Imagen y Sonido en FADU, una de las cátedras de historia, la de Paraná Sendrós (en la que en ese momento trabajaban Laura Tusi, Fernando Martín Peña y Raúl Escobar) tenía un método particular. Cada cuatrimestre tenían un tema, y alrededor de ese tema se recorría la historia del cine. Los momentos de la historia del cine eran los que existen de común acuerdo: cine primitivo, cine mudo, cine clásico, expresionismo alemán (o su mito), neorrealismo italiano, modernidad, etc. En mi año el tema era ciencia ficción, y entonces atravesamos todos estos momentos canónicos desde películas que no formaban parte, casi de ninguna manera, del canon de los manuales de historia del cine. Se conversaba con ese relato (esto fue hace unos 15 años), y se lo desoficializaba en la práctica, con las películas que íbamos viendo semana a semana. Para ver el neorrealismo italiano vimos Omicrón de Ugo Gregoretti, y en una de las semanas de clasicismo vimos El día que la tierra se detuvo de Robert Wise. Vimos también Tarántula, Solaris (versión Tarkovski), Aelita, reina de Marte de Yákov Protazánov, Alphaville y muchas cosas más. Después, a la hora de rendir el final, aparecía una lista de unas 50 o 60 películas más oficiales, que completaban con sus particularidades la historia.
En ese momento no tenía grandes ideas sobre la historia del cine, sólo algunos pedazos aislados sacados de videoclubes y la colección de Página/30. Ese primer acercamiento venía a decir que la historia era grande, y que la única forma era ensayar versiones. Dentro de esas versiones se armaba un sistema: una serie de textos, ideas, contextos y conexiones entre las películas, las personas, sus épocas y el presente. Esa forma tan fluida de pensar la historia era transformadora. Se hablaba mucho de las películas, se veían muchas películas, y después se pensaban en su relación. Lo que yo quise hacer fue robarles la idea. Empezar por las películas que quería mostrar y armar desde ahí, el contexto.
El curso no tenía un tema sino una perspectiva, que en un momento quise mantener en secreto a voces del programa. Pero conversando con Mariángela Martinez Restrepo, de la FUC (Universidad del Cine), a pedido de quien se armó el curso, llegamos a la conclusión de que no estábamos todavía en el lugar de la lucha silenciosa. La idea era hacer un pequeño curso teórico-crítico de historia del cine, pasando por algunos momentos aún clave del relato de la historia del cine, centrándose en las mujeres que pasaron por esos momentos, o que de alguna manera los transformaron. Idealmente las películas no serían muy circuladas (casi siempre), y así podríamos verlas quizás por primera vez en el contexto del curso, para poder conversarlas juntas. Cada clase dos o tres voluntaries escribían un pequeño texto que -después de una puesta en contexto histórica, política y estética de más o menos una hora y media- daba inicio a una conversación tanto sobre la película como sobre la forma en la que cada une elegía para acercarse a ella.
La idea era trazar un mapa con lápiz, formas de unir algunos puntos. A la forma la daban los programas. El primero, de inicios de forma y deforma del cine clásico, momento en que la pantalla le pertenecía bastante a la clase obrera, fue Mujeres que trabajan (1938) de Manuel Romero y Working Girls (1931), de Dorothy Arzner. Para pensar en la crisis de ese modelo vimos Lovers and Lollipops (1956) de Ruth Orkin y Morris Engel, una especie de New American Cinema avant la lettre y Pechos Eternos (1955), de Kinuyo Tanaka: desborde vía melodrama. La semana en la que pensamos en el Tercer Cine, las vías de distribución y circulación del cine decolonial entre África y Latinoamérica y una perspectiva un poco más interseccional (género/raza/clase) vimos De cierta manera (1977) de Sara Gomez, Sambizanga (1972) de Sarah Maldoror y Cosas de Mujeres (1978) del Colectivo Cine Mujer. Luego pensamos un poco en la modernidad y Unión Soviética en dos películas ucranianas en las que el deseo lo cruza todo (mujeres mirando tierra y mirando hombres) de maneras casi opuestas: Breve Encuentro (1967), de Kira Muratova y Poema del Mar (1958) de Yuliya Solntseva. En la sexta clase pensamos una pequeña historia del cine documental desde los 50s hasta el giro personal, desde la relación con el mar y la tierra. Vimos Araya (1959) de Margot Benacerraf y El cerezo de las flores grises (1977) de Sumiko Haneda. La séptima clase vimos películas de feminismo manifiesto, o manifiesto feministas de los 70s y 80s para pensar también qué pasa con el cine que quedó sepultado tras las nuevas olas. Ahí vimos Le voyage à Lyon/Die Reise nach Lyon (1981) de Claudia von Alemann, Joyce at 34 (1972) de Joyce Chopra y Seguro que Bach cerraba la puerta cuando quería trabajar (1979) de Narcisa Hirsch. El curso terminaba en los 90s y la pelea contra triunfo del neoliberalismo en tres películas primas hermanas: Metal y Melancolía (1994) de Heddy Honigmann, ¡Qué vivan los crotos! (1990) de Ana Poliak y Winter Ade (1988) de Helke Misselwitz.
A partir de estos programas y breves contextos, les asistentes trajeron magia. De la intimidad de cada une con las películas salieron los textos que vienen a continuación.
Lucía Salas
La Historia del cine comienza con un Beso (The Kiss, 1896, William Heise) – Sofía Ferrero Cárrega
Existe un beso que dice ser el primero en la historia del cine, el primero jamás filmado.
Es un beso que significaba el acto final de una obra de teatro, La viuda Jones, y que, en 1896, sólo un año después del nacimiento del cine, Thomas Edison quiso reproducir y filmar en su estudio, con los mismos actores y la misma intención. Para eso convocó a William Heise para que lo dirigiera.
Ese beso, que era el punto de llegada de un amor que se construía de a poco, escena a escena de una obra de teatro que duraba horas; ese beso que empezaba a tomar forma en el primer acto y que finalmente sucedía en el último minuto de la obra; ese beso, creado para ser visto a la distancia, sobre un escenario, en vivo, William Heise lo transforma en un acontecimiento a 24 fotogramas por segundo.
En El Beso de 1896 hay algo efímero y eterno, un gesto lúdico y jovial y una charla. Un coqueteo, una sonrisa que al ampliarse se transforma en un beso de costado que podría durar horas.
¿De qué hablaría la pareja de actores que una tarde cualquiera fue convocada a hacer Historia?
El beso, gesto que rompe una barrera y transforma. Punto de llegada y lugar de partida. Lo primero que se hace en conjunto cuando se ama de a dos y lo primero que se deja de lado cuando alguno comienza la retirada.
¿Por qué Heise habrá querido registrar solo el beso? Nombrar la película de esa manera, hacer explícito lo ya mostrado.
¿Por qué no habrá querido recrear el enamoramiento, el recorrido que lleva al beso?
Las respuestas que podemos esbozar son varias, todas tentativas, todas históricas y algunas técnicas: que hacía menos de un año que el cinematógrafo había sido inventado y que los rollos de film eran cortos y caros; que en esa época victoriana besarse en público conllevaba multas y que el cine es un arte que nace con una finalidad comercial y que el sexo siempre ha vendido. Pero por qué registrar solo el beso. ¿Por qué no el enamoramiento, el recorrido, el camino hacia el beso?
Hay algo desgarradoramente tierno en que uno de los primeros cortos con movimiento de la Historia del cine sea un beso. En tiempos donde el cinismo impera, el exhibicionismo es el peaje y el individualismo una marca de época, ver El Beso conmueve y reconcilia. Porque hay algo efímero y eterno en un beso. Y es imperante imaginar el camino nosotrxs.

Mujeres que trabajan (Manuel Romero, 1938) – Lucía Ciruelos
En Mujeres que trabajan (Manuel Romero, 1938) hay un pequeño momento que, creo, es de especial relevancia, y que consiste en un comentario que, como muchos en el largometraje, dice más de lo que su banalidad aparenta. Sabemos, una vez presentada la película, que la protagonista Ana María ha perdido toda su fortuna, factor que da movimiento a toda la narrativa. Inmediatamente después de enterarnos del radical cambio de vida que tendrá que llevar adelante, vemos al personaje de Niní Marshall en la mesa del comedor de la pensión haciendo un comentario, que pasa desapercibido pero que contiene cierta importancia por varias razones: la primera es que deja en evidencia que es una película explícitamente consciente del sistema de pensamiento, producción y construcción narrativa en el que se inscribe; otra, que tiene como materia prima (teniendo en cuenta también las comedias de Hollywood contemporáneas a la de Romero) la reflexión que surge entre las mujeres proletarias de nuestra historia. Estas mujeres protagonistas que aprenden a hacer divisiones básicas con lápiz y papel, mientras aquella burguesa toca un famoso opus clásico en el piano del fondo del comedor, logran pensar y entender su mundo a través del cine y las manifestaciones de la voluntad proletaria en las artes y la literatura. Cuando el personaje de Lorenzo, pareja de Catita, comenta a las demás la situación de Ana María, esto hace disparar a Catita un recuerdo: “Como una película que vimo’ anoche en el cine en la vuelta a casa. Resulta de que ella es pobre, ¿no? Y resulta que el padre del muchacho tiene una gran fábrica de banco”. Estas palabras son pronunciadas por el personaje de Niní mientras toma el té levantando un meñique, en un claro gesto de corrección protocolar que se mezcla con su manera vulgar de hablar y sus dequeísmos. Su intervención es interrumpida por sus compañeras, que corrigen detalles técnicos del vocabulario y no permiten que Catita termine de contar la historia. El relato que cuenta el personaje de Marshall pretende, y casi llega a dejar una moraleja o final feliz -que sería temprana en tiempos de la película – proveniente de una historia similar a la que se está discutiendo en la mesa. Quizás es una de las mejores demostraciones de dónde reside la inteligencia del film y de sus rápidos personajes femeninos: hay astucia en usar una película dentro de otra como fuente de pensamiento y consciencia, sobre todo en cuestiones de clase y género. En 1938 el cine todavía significaba un espectáculo masivo y, como tal, reunía tanto a la “masa anónima de mujeres que trabajan” (en palabras de Ana María) y a aquellos dueños de tiendas departamentales o banqueros a los que Niní se refiere en su intento de leer la realidad.
Lovers and Lollipops (Ruth Orkin y Morris Engel, 1956) – Zoe Graciano
En Lovers and Lollipops me llamó mucho la atención la presentación de la dualidad, tanto de los personajes como de la ciudad.
Ya de por sí el título nos coloca entre los amantes y los chupetines, lo que vivirá Ann con Larry y las consecuencias de ello en Peggy.
Por el lado de Peggy tenemos una niña a la que no le hace muy feliz la nueva relación de su madre y que es absolutamente consciente de su realidad sin una figura paterna, cosa que tampoco siente que necesita. La dualidad de ella se presenta dentro de su niñez; ella es curiosa, juega y se divierte, pero entiende todo demasiado bien. Un ejemplo podría ser el plano de sus pies sucios subiendo a la bacha del baño para copiar los gestos y acciones de la madre cuestionando, con mucha altura, el por qué no conoció antes a Larry, si era un amigo de tantos años. Es rebelde, valiente, independiente y se maneja sola de manera constante pero no deja de ser una pequeña que quiere a su madre y nadie más. Otra dualidad que se le presenta es su aceptación para con Larry, ya que durante el transcurso de la película éste intenta ganársela a través de lo material, mientras le compra muñecas o un televisor, cuando en realidad la mejor manera de acercarse era a través del cariño, del gesto y, como bien se muestra al final, del amor hacia ella y su madre.
Por otra parte, Ann no logra conectar el mundo con Larry y el mundo con Peggy; los ve leyendo juntos y siente que todo está en orden, pero él la descuida en múltiples ocasiones y le destruye toda ilusión. Ese ideal de familia de la época, que vio en las escaleras al principio, le fue imposible de construir durante todo el filme, al menos hacia el final. Quizás (pienso) nunca pueda formar lo que añoraba ya que el código de ellos siempre será diferente.
La ciudad de Nueva York también se nos presenta en dualidad; es el espacio romántico que transitan Ann y Larry en sus citas, pero a la vez es el caos de gente, enormidad y animales encerrados en jaulas que vemos con Peggy.
Pechos eternos (Kinuyo Tanaka, 1955) – Natalia Maya
El deseo femenino en la enfermedad, el cuerpo que lucha por reafirmarse en su soberanía creativa, gozante. La escritura como un motor que sostiene la vida y la reproduce sobre el cuerpo. La última imagen que vemos en la película son palabras, como una escritura intangible, capaz de grabarse en la linealidad invisible del tiempo. El pecho como símbolo erótico y objeto de crianza, son los pechos los que en su falta reafirman a Fumiko. En la escena de la bañera, hay un juego de miradas y espejos con su amiga en reflejo e inversión. Su cuerpo habla: mírame, soy yo quien quiere ser mirada, se vuelve soberano de la exhibición y subvierte la clásica escena pasiva de contemplar un desnudo que es visto sin dejarse ver. La enfermedad se escribe en todas sus formas, en el cuerpo, en los poemas y en el diario donde toma una dimensión social que rompe también un tabú: la muerte se dice, se escribe y se llega como un modo de sostener la vida. Las últimas palabras de la protagonista a sus hijos explicitan esa voluntad: aceptar la muerte como herencia, vivir como el único modo de subvertirla y honrar el legado.
Pechos Eternos (Kinuyo Tanaka, 1955) – Candelaria Carreño
Hay una escena hacia el final de Pechos Eternos que llama particularmente la atención, y difícilmente pueda difuminarse en la retina de quien observa. Fumiko busca y abraza a su amante, el crítico y periodista Akira, que acompaña a la poeta en sus últimas noches. Acostados en la habitación del hospital, la cámara los filma desde abajo, en una perspectiva imposible: como si la base de la cama se convirtiera en un vidrio transparente, vemos los hombros, la nuca y la espalda de la figura masculina, estáticas, en sombras. Fumiko se ve de manera clara, perceptible, casi tanto que nos permite atravesar la transparencia de sus palabras, horadando la confesión. Más que hablar al oído de Akira, parece hablarse a sí misma. ¿Qué otro punto de vista podría adoptar la película para filmar la complejidad de Fumiko en este momento? No esquiva al deseo, más bien va en su búsqueda, y eso la llena de una tensión contradictoria, dulce, casi violenta.
El cerezo de flores grises (Sumiko Haneda, 1977) – Florencia Romano
“Nací en algún lugar por acá… y ahí morí.
Para vos fue sólo un momento, ni lo notaste”
(Madeleine en Vértigo1)
Un río arrastra el pasto, alimenta las flores del cementerio (5 años… 10 años… 50 años) hasta que poco a poco sus aguas van llegando a un árbol (200 años… 300 años… 500 años… mil años). El tiempo, dice la voz en off, ahoga todo en una sombra brumosa. Un rostro se da vuelta y nos mira. Frente a un puente, gira y nos vuelve a mirar; una vez más, y desaparece hasta el día siguiente. Estamos junto al río Neo y a lo lejos empieza a aparecer el cerezo que protagoniza esta película.
Según su definición, la obsesión se expresa en múltiples facetas. Se trata de un sentimiento que aparece en desacuerdo con el pensamiento consciente de la persona, pero que persiste más allá de los esfuerzos por liberarse de él (¿qué vale más, un sentimiento o un pensamiento?). El árbol de cerezas con el que esta película se obsesiona sigue en pie hace más de mil años y las personas que viven alrededor de él son, como sus hojas, extensiones de sí mismo: él depende de ellas, ellas dependen de él. La comunidad se ordena a su alrededor.
¿Cómo filmar un árbol? Primero, lo vemos de lejos, un amplio paisaje y una voz que nos dice “aquí este cerezo solitario”, pero nosotros no sabemos todavía cuál es. Poco a poco, la cámara lo recorta, nos lo muestra de cerca: es un tronco viejo sin las flores típicas que caracterizan su especie. Ahora más de cerca, primerísimos planos de su textura en los que puede claramente aparecer un rostro rugoso y viejo. Lo vemos también junto a lo que lo rodea: el árbol parece feliz interactuando con el cielo, las imágenes recortan sus ramas desde abajo, mostrándolo junto a las nubes; pero se ensombrece junto las montañas, que le tapan el sol y lo enferman. Existe también en relación con los hombres y las mujeres de la comunidad: tiene cocinera, delivery de ofrendas, médico y abogado. Escuchamos, finalmente, las leyendas que inventaron para protegerlo de aquellos que quisieron cortar su leña (el árbol temblaba como enojado y salía sangre de su tronco) y de los cientos de visitantes que se acercan cada primavera para multiplicar las fotos de sus flores.
Jean Renoir intenta hacer en 1946 la adaptación de un cuadro de su papá (El columpio), en conjunto con otra adaptación de un cuento de Maupassant, a quien conocía por ser amigo de su familia. En su película, que también comienza con la imagen de un río, una música amable acompaña la aparición del título, Una partida de campo. Al instante, la música se tensa y descubre dos costados del agua, un lado al que le da el sol y otro oscurecido por la sombra de los árboles que agitan sus ramas sobre el reflejo. No es otra cosa que el doblez de la naturaleza que al recibir el presente lo guarda junto a toda nuestra historia.
Treinta y un años después, Haneda elige de manera similar al río y a la música como sinónimos del tiempo. Es la música la que arrastra las imágenes del presente al pasado, la que comunica la voz clara y firme que describe el ahora de las imágenes con la voz que susurra sobre ellas las leyendas de otros tiempos. Entre las dos, el árbol sigue ahí como variable constante. Es el único testigo de todas las vidas que pasaron y que sin quererlo absorbe. Todas están ahí; la música acompaña la luz que se filtra por sus ramas (rencor… pena… alegría); qué otra cosa podría ser esa tela lumínica, con sus infinitas partículas, sino la prueba de los espíritus que lo acompañan. Y así, otra exclamación puede tener lugar entre lxs espectadores: qué podríamos saber del tiempo sin el cine.
Finalmente llega la primavera; una serie de imágenes detallan las flores del cerezo, explicando el título de la película: flores rosas que rápidamente se convierten en blancas y que igual de rápido pasan a un tono grisáceo antes de caer nuevamente sobre la tierra. El cine tiene algo que ver con todo esto (incluso si su longevidad está al límite…,) las películas también nos sobrevivirán.
- Alfred Hitchcock, 1958. ↩︎
De cierta manera (Sara Gómez, 1977) – Verónica Balduzzi
Los mitos son capaces de fundar sociedades enteras, dominantes o secretas, fundamentalmente porque ordenan, y sobre todo si el relato involucra una traición. El mito que funda la sociedad secreta cubana Abakuá, también llamada Ñañiguismo, cuenta la leyenda de una mujer llamada Sikán que descubre y divulga el secreto de un dios, acto que es entendido como una traición y que resulta en la organización de una sociedad exclusivamente masculina. Aquí, el mito asigna los roles y a las mujeres les corresponde el de la delación.
En De cierta manera, Mario replica el mito de la mujer traidora cuando revela frente a la asamblea de obreros que su amigo Humberto mintió para ausentarse del trabajo. Bajo la lógica de este mito fundacional, divulgar es traicionar; delatar, aún si es a favor de sostener ciertos principios, puede ser reprochable si un hombre habla en contra de otro hombre. Mario, en esa escena que vemos dos veces, al inicio y sobre el final, habla de más. Se “va de lengua” y así, siendo un soplón, traslada a la vida pública aquello que Yolanda podía ver de él exclusivamente en el espacio íntimo de su habitación. No sabemos lo que es, pero ser un macho, cuenta la leyenda, es otra cosa, y él mismo se recrimina, más tarde, haber actuado “como una mujer”.
El debate que se genera entre los miembros de la asamblea sobre el final de la película es acerca de si corresponde o no -o de si es propio de un hombre, o no- quebrar el pacto de complicidad masculina, aún si esto va en contra de sus principios revolucionarios. “Como amigo, como hombre y como revolucionario, tú a mí me tienes que respetar”, le dice uno al otro durante su argumentación. Se abre una pregunta, entonces, que atraviesa los distintos lugares a ocupar, donde las identidades políticas y las identidades de género de los involucrados complejizan el prisma a través del cual se mira un mismo evento. Ya no basta con la tautología de “hombría es yo”, que es lo que Mario responde ante la pregunta de qué significa ser un hombre, ni tampoco “ser revolucionario es lo que soy yo”. En el momento en el que se mira no ya de cierta manera, o no únicamente de cierta manera, los roles y espacios asignados se confunden en una trama nueva, una nueva dimensión que no define ni explica, sino que permite pensar las cosas en relación.
Seguro que Bach cerraba la puerta cuando quería trabajar (1977, Narcisa Hirsch)- Natalia Maya.
Si la medusa se refleja en una superficie pulida a menos de 30 centímetros de ella y en una zona de luz brillante, se ve afectada por su propia mirada y habla petrificada.
La Eneida.
Un cuerpo, un rostro es una casa llena de espejos. Una casa propia, una casa de otro. Una galería de reflejos que funcionan como espadas, linternas, guías, inversiones, herencias. Un ojo adentro y un ojo afuera. La cámara los convierte en relato, ojos pensantes, hablantes y sonantes. Es difícil ver el otro yo afuera, parecería que salió por una cosa claustrofóbica, enuncia una de las entrevistadas.
La cámara separa la cabeza del cuerpo y lo obliga a mirarse. Una tecnomedusa, una mujer dice a cámara: Estoy aprendiendo a mirarme desde afuera. Para ser propio hay que ser extraño: tal vez hay miedo, tal vez hay búsqueda. Tal vez no hay nada porque todo es el testimonio de lo que ha sido, porque los ojos son el rollo de 8 milímetros que también nos está mirando.
¿Quién habla? ¿Cuál es la boca? ¿Quién dice las palabras? ¿Acaso son los ojos? ¿Acaso las marcas del rostro susurran algo? ¿Quién le pone voz a un cuerpo? ¿De dónde sale la voz? Hay un eco, hay un yo, hay un otro: un desgarramiento, una imagen y una unión.