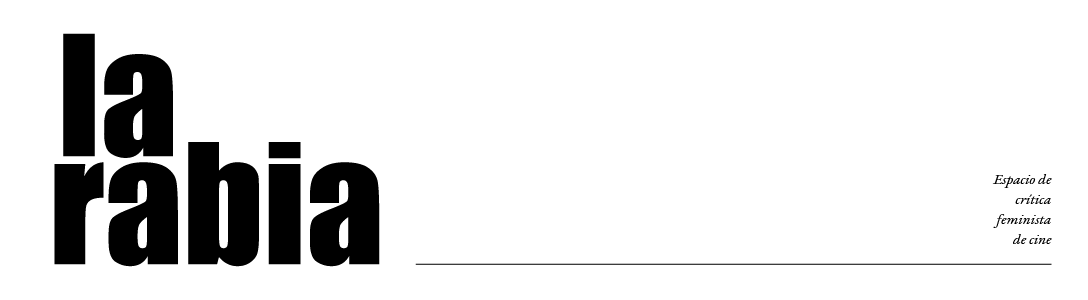Por: Felipe Gomez Pinto
«(…) Alguien a quien yo enseñaba últimamente, en mi colmena de cristal, el movimiento de
esta rueda tan visible como la rueda principal de un reloj; alguien que veía a las claras la
agitación innumerable de los panales… Alguien que miraba esas cosas, una vez pasado el
asombro, no tardó en apartar la vista en la que se leía no sé qué triste espanto.»
La vida de las abejas. Maurice Maeterlinck
La visión es mucho más que una modalidad de la percepción es una fuente de conocimiento. Al mismo tiempo que placentera e impredecible, permite a los seres llegar a la esencia de las cosas para, en última instancia, acercarse a los misterios encerrados en el acto fundacional de la primera mirada. Cuando esta observación es contemplación detenida, y no un simple acto fugitivo, el «afuera» y el «adentro» se funden, las formas revelan el fondo, son el fondo, lo que definitivamente les confiere una dimensión trascendental y autosuficiente. Un lugar de elección y compromiso en el que adherir el poder de la creación a la percepción misma de la naturaleza, llegando a recordar imágenes de índole simbólica a través de discursos que orbitan alrededor de un signo total capaz de expresar una determinada postura frente a la realidad. Esta mirada, muchas veces heredada, se puede entender como un no-origen, como un devenir fantasma que es al mismo tiempo posponedor y diferenciador (Deleuze, 1987). Una mirada del adiós localizada en el contexto cinematográfico actual donde las «nuevas» paternidades, distanciadas de la reconstrucción de los roles maternos tradicionales, pretenden conformar una suerte de redención identitaria. Una aproximación ontológica en la que todo puede ser visto; cualquier cosa puede ser revelada u ocultada, visible o invisible, incluyendo cualquier posible imagen del mundo o inscripción del olvido. Identidades que por medio de la transversalidad biográfica han ido estableciendo complejos interrogantes: ¿Qué se hereda de un padre? ¿Qué se hereda de un padre ausente? ¿De lo que no sabemos de él? Una cruda constatación presente en dos de las mayores obras de Víctor Erice: El espíritu de la colmena (1973) y El Sur (1984), pero también en el retorno autorreferencial de su último largometraje, Cerrar los ojos (2023). Un diálogo metacinematográfico no solo con su filmografía, sino con algunos epígonos actuales, reconfigurando el inmutable concepto de paternidad para posibilitar un nuevo circuito lingüístico y afectivo alrededor del lenguaje y sobre todo del cuerpo.
Tanto El espíritu de la colmena como El Sur se construyen sobre infancias (y adolescencias) exiguas; sobre un cierto sentimiento de orfandad derivado de unos padres hechizados, ensimismados y ausentes, en el que el grupo familiar se evoca como un aislamiento diseminado, convirtiéndose en un sistema de individualidades caracterizadas por la reiterada dicotomía entre el «adentro» y el «afuera». Una dualidad persistente en el umbral de lo (im)perceptible donde las posibilidades perdidas se procuran como elucubraciones que intentan asomarse desesperadamente al mundo. Un armazón narrativo que evidencia la clara separación entre unos padres que viven en la escisión, en un pasado derruido y en la especulación del recuerdo; y en la actitud de unas hijas, radical en esencia (en cuanto que prescinden de la separación del «fuera» y el «dentro», es decir, de lo real y lo fantástico), cuya expectativa de felicidad o de alivio, se enfrenta precisamente a lo que tiene de expectativa lo desconocido y lo cotidiano. Un ominoso acceso al conocimiento marcado por una opaca historia paterna, que se dibuja casi como una tiniebla poblada por presencias, por llamadas al exterior que ejercen un poderoso poder atracción y en las que subyace una amenaza constante. Asimismo, una consideración fundamental estriba en que, si las manifestaciones paternas se contemplan desde un interior pretérito y misterioso, en el que las respuestas se delimitan por la realización de un viaje hacia un quimérico reducto personal, la figura materna se ve disuelta en una realidad maltrecha centrada en la desolación y los cuidados. En un trueque de incertidumbres que las limita a los espacios domésticos y a la mediación estéril, obligándolas a establecer no solo una fisura con sus hijas, sino con la vida. Esta pérdida de autonomía y de transmisión podría localizarse en uno de los esencialismos más instaurados por parte del patriarcado: la equiparación de la mujer –de lo femenino– bajo el signo de lo maternal. Dentro de El segundo sexo, Simone De Beauvoir incidía en la idea de que la maternidad ha reducido a la mujer a su cuerpo, haciéndola sucumbir constantemente ante los deseos de otro ser (De Beauvoir, 2011). Una pasividad inherente tratada en el corazón de la investigación de Elena Martín Gimeno dentro de Creatura (2023). Su potencial receptáculo de atracciones y amenazas heredadas, construidas sobre la exploración del deseo y la sexualidad femenina, hace que las coordenadas de su protagonista, volcadas en escudriñar un bloqueo emocional y sexual, se vean condicionadas por la opresiva mirada externa. El sentido de esta opresión se colocará en un ambiguo, a la vez doloroso y necesario, ejercicio de comprensión de las sombras del origen y en la inclusión de la cuota de oscuridad que habita en ella y en su relación con sus padres. Un recorrido genealógico intensificado dentro de un ecosistema de madres abnegadas y padres fantasmales, en el que aparece la aceptación nostálgica de sus propios afectos en medio de una mirada silenciosa que lucha entre la pasividad y el sufrimiento.
Será en esta exploración sobre la naturaleza de la visión y la visualidad –desde un punto de vista fenomenológico–, en la que lata una extrañeza proveniente de la mirada de los demás y la propia, capaz de condicionar la identidad, la intimidad y los recuerdos de sus protagonistas. Tanto en la construcción del padre desde la ausencia presente de Aftersun (Charlotte Wells, 2022), en las violentas oscuridades de Tengo sueños eléctricos (Valentina Muriel, 2022) o en la negligente aspereza de La hija de un ladrón (Belén Funes, 2019) se materializará un vínculo que no puede o no sabe distinguir entre proteger y herir. Una realidad desfigurada por una ficción postulada como una entidad paradójica, en la que la muerte, la separación o la negación clausurarán cualquier posibilidad de resolución. A cada una de estas hijas se les negará la oportunidad de contemplar el «adentro» de sus padres, relegándolas a la hesitación y la resignación ante la falta de respuestas. Estos enigmas siguen siendo tales que la cotidianidad deteriorada se niega a ser recompuesta incluso dentro de Cerrar los ojos, donde, a pesar del cambio de sujeto convaleciente, se sigue vislumbrando una solución imposible subordinada a un tipo de amor envenenado en el ingrávido reino de la memoria. Una huida que es reacción transida ante el enigma de una aparición sepultada por secretos. Quizás, en esa desolación de una lucidez herida, se podrá llegar a componer la mirada de un amor desesperado, entregado a la intuición de cada uno de los enigmas de sus padres, pero, sobre todo, al enigma único que en tal bipolaridad habita: al horror y la fascinación.
Bibliografía
De Beauvoir, Simone (2011): El segundo sexo, Madrid, Cátedra.
Deleuze, Gilles (1987): La imagen tiempo, Barcelona, Paidós.