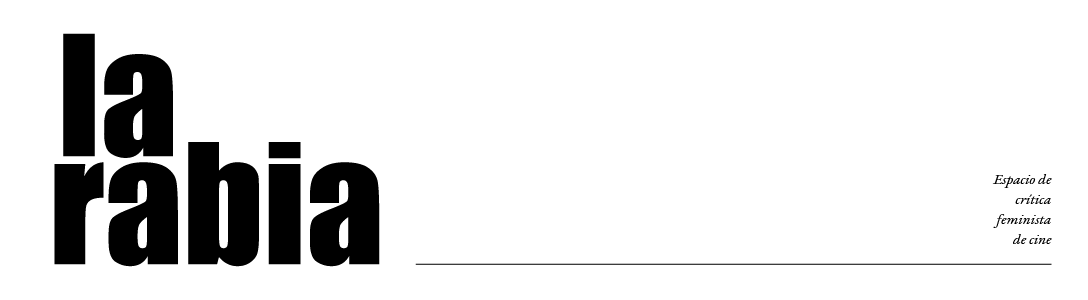Por: La Rabia
Un auto fúnebre conducido por el cineasta Victor Gaviria recorre las calles de Medellín. En su interior, Theo Montoya, director de Anhell 69 (2022) es trasladado en un ataúd abierto. Sus palabras se pronuncian sobre su cuerpo inerte, «No decidí nacer», un lamento que reniega de su tiempo, y anuncia la posibilidad de poner fin a su presente. No decidí nacer, y por eso lo abandono, así como puedo, en las imágenes de una película como tecnología de resistencia al mundo, este mundo al que me arrojaron sin quererlo.
La voz en off de Montoya nos ubica en tiempo y lugar: Medellín, Colombia, y el 2016 como punto de partida, año en que se firma el Acuerdo de Paz en el país sudamericano. El contexto emerge como pequeñas viñetas de noticieros que se abren tímidamente sobre la imagen negra, como si los recuadros fuesen nada más que parches zurcidos para exportarlos al exterior. En contrapartida, el anuncio tan esperado de la firma del Acuerdo sucede en un plano pixelado cuya resolución de la imagen no tolera que se lo observe tan de cerca. Los píxeles, distinguibles a simple vista, desnudan su engaño. Miren bien estas palabras, escuchen bien estos aplausos, son solo unos cuadraditos insignificantes.
Los planos aéreos de Medellín, filmada sobre todo de noche, se solapan con el plano medio de perfil de Gaviria conduciendo, y un primer plano del cuerpo trasladado en ataúd. Montoya crea una imagen imposible y asiste a su procesión vacía, un cortejo fúnebre sin personas, ni familiares, ni amigos, que deambula por una ciudad fantasma. Apropiarse de la muerte, para enfrentarse a la vida (si en la vida abunda la muerte, ¿en la muerte hay vida?). En esa búsqueda de aquello que no está, el recuento de su relato aparece atravesado por ausencias: de figuras paternas, de estabilidad económica, de certezas. Ausencia de un futuro próximo, mucho menos lejano. Montoya filma su casa, su habitación y sus muebles. Las fotografías desteñidas de su primera comunión se exhiben con pegatinas de Britney Spears. Iconografía pop y hostigamiento clerical dejan sus huellas en una generación criada por mujeres trabajadoras, adolescentes educadxs en las esquinas de los barrios bajo la mirada inquisidora de una imagen de Jesús.
Pero lo que vemos no es una ficción, tampoco un documental, porque Anhell69 transgrede la división hegemónica entre registro documental y la puesta en escena. Como los planos filmados de la ciudad donde transcurre, los horizontes son invisibles; en momentos es una no-película sobre otra que nunca se filmó. Podríamos decir que Anhell 69 es la película que tuvo que ser; antes existió otra sobre «ángeles viviendo en un infierno de deseos» ubicada en una Medellín distópica en la que Pablo Escobar «es un padre de una nación sin referente paterno alguno». En esa ciudad nocturna vivos y fantasmas convivirán entre sí y el personaje que haría Camilo Najar —cuyo usuario en redes era Anhell69— sería el primero en practicar la espectrofilia, la parafilia de tener sexo con fantasmas. En la película imaginaria, el personaje de Camilo muere a manos del ejército para después convertirse en el símbolo de una rebelión entre vivos y muertos, deseantes.
La lucha que se desata aquí es una suerte de resistencia corporal donde los sujetos renuncian a identidades sexuales cerradas y conforman una nueva sociedad: una sociedad contra-sexual, en palabras de Paul Preciado, donde las oposiciones vivo/muerto no existen. Las construcciones sociales del género resisten las balas de los militares. La muerte de Camilo, y la veneración de Anhell69 como símbolo de resistencia conecta la película con las vivencias y las imágenes con la memoria. Fuera de las cámaras, en las calles reales y húmedas de Medellín, Camilo, también protagonista de Son of Sodom (2020), otro cortometraje de Montoya, murió de una sobredosis de heroína.
La película inicial no existió; sin embargo sobreviven otras imágenes. En una habitación vacía, varios jóvenes se sientan en una silla situada en el medio del plano. El director pregunta nombre, profesión, edad, interrogaciones mandatorias de lo que pareciera ser un casting. El reflejo del entrevistador se desdibuja en sus entrevistadxs: te pregunto para que tus palabras respondan por mi, te pregunto para que digas cómo es vivir en Colombia, te pregunto para que sepan que yo también crecí sin un padre. En sus palabras se va tejiendo una especie de cofradía testimonial que los aúna en su contemporaneidad y visiones de futuro: cuerpos que desbordan la heteronorma, y viven su deseo en una ciudad marcada por la violencia. Sus proyecciones oscilan entre las posibilidades laborales y académicas escasas, y una particular relación con la muerte, con el consumo de drogas, y el sexo. La espectrofilia como deseo posible, traza una línea transversal en la propuesta formal de la película. Anhell69 mutó, en palabras de su director, en una película trans, sin bordes, sin fronteras, sin géneros.
Los testimonios de lxs jóvenes conviven con imágenes de archivo y fragmentos de Pura Sangre (1983, Luis Ospina) y de Rodrigo D. No Futuro (1990, Victor Gaviria), acaso una especie de paternidad cinéfila. También hay imágenes del mundo contemporáneo: charlas en redes sociales e imágenes de la noche, fiestas, excesos, oscuridad. En ese espacio en donde los cuerpos que no pertenecen a la normativa impuesta encuentran libertad para moverse: se draguean, bailan, tienen sexo, se acompañan, forman lazos, hacen familia. Y sin embargo, los «espectrofílicos» no dejan de aparecer en el largometraje, están allí para seguir jugando con los límites posibles entre ficción y documental, activando la distopía latente (y no tan) futurista. En Anhell69 se recuerda a varios jóvenes fallecidos. Más que un homenaje, hay una relación ambigua y constante entre deseo y muerte: si la escena en la que Rodrigo –aquel protagonista de la película de Gaviria cuyo objetivo era conseguir una batería para descargar su bronca vociferando en una banda punk– golpeaba su cabeza frente a la ventana de su propio reflejo en un piso 20, minutos antes de ponerle fin a su vida, en Anhell69 el joven que mira por lo alto a Medellín besa su propio rostro reflejado (quizás, augurando el beso con su propio fantasma). Mediante el montaje, estas imágenes se solapan con las fotografías de quienes fallecieron, interrumpiendo el recorrido de la caravana fúnebre; sus rostros escriben el epitafio junto al féretro que transporta al director y ahora también a ellxs.
El deseo y lo queer en la película de Theo Montoya delinean nuevas trazas de una Medellín liminal, border y disidente. Hacia el final, una figura vestida de negro con los ojos rojos aparece en la habitacion de infancia, la misma locacion con la que abrió la película. La figura del director/autor también está puesta en crisis: un cadáver trasladado por la autoridad cinéfila, que, al hacerse de día, abre los ojos mientras describe todas las veces que murió en esa ciudad. El fantasma reemplaza al director. Es su fantasma quien narra el relato, pero también es Camilo, Daniel, Julián, Sergio, Lola. Sharllott, como cuerpo representativo de muchos otrxs. En la escena final, sobreviene lo colectivo: los personajes que atravesaron la película se abrazan en un sillón, en medio de un cementerio, durante la madrugada de una Medellín en vela. Las ausencias relegadas encuentran otras maneras de hacer familia. Mientras, imaginan una casa sin paredes, sin ventanas, sin muebles, donde convivir con la naturaleza.