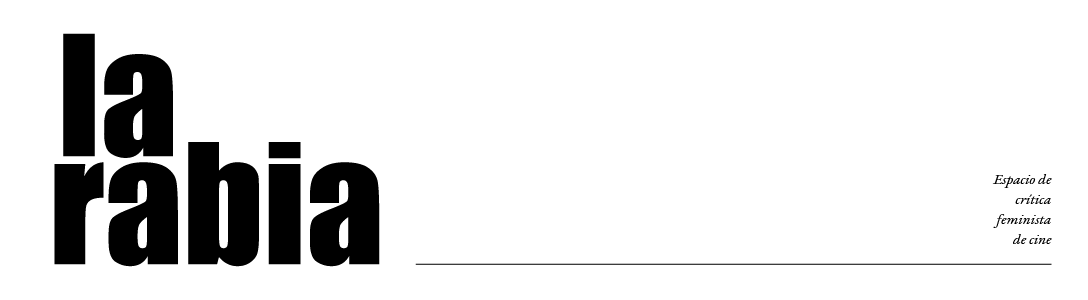Por: Camila Rioseco
Escribir sobre la paternidad es trajinar en uno de los amplios gabinetes de la consciencia; pasear por esta institución es una tarea agotadora porque casi todo lo contiene. En ella se relaciona lo masculino con el juego, la enseñanza y las figuras de autoridad, y todos nos relacionamos con más de una figura paterna: es imposible atenerse a una sola, además, si algo define a las nociones e imágenes es su capacidad de transfigurar cada vez que les ponemos atención. Recordar las imágenes de las primeras paternidades también es hacer surgir sentimientos que actualizan la memoria y renuevan el contenido de los archivos imaginarios. Por lo mismo, describir algunas de estas imágenes implica expresarlas en gerundio, como si sucedieran de manera simultánea mientras se recuerdan, y aparecieran como un cuadro vivo imaginario. Otro aspecto de este ejercicio de la memoria es que las figuras paternas no sólo son del género masculino, también las mujeres y las disidencias nos presentamos como representantes de estructuras culturales, así como también los aparatos inventados por los humanos, ya tengan estos fines lúdicos, de vigilancia, jurídicos o de fe.
Recuerdos: 1. Un papá sentado en el suelo con su hija mientras tratan de encajar la pierna de una barbie que la niña había roto. Este trabajo, a cuatro manos, no consigue su objetivo técnico porque ellos no tienen más que sus dedos como herramientas, y aunque hoy se sabe que una barbie separada de su pierna no tiene arreglo, la niña creyó durante ese momento que junto a su padre podrían reparar todas las muñecas del mundo. 2. Un abuelo en su mecedora y la nieta en el sofá que está bajo el televisor. Ella estaba esperando a su papá que se olvidó de pasar a buscarla, nuevamente, pero esta vez está tranquila porque está viendo una de las tantas películas de vaqueros que pasan en la tele, y el abuelo toma su cortaplumas, pela, corta y comparte con ella una manzana. 3. La primera mujer es una mamá que le cuenta a su hija una historia para enseñarle el uso de las tildes, que va de tres hermanas que usan sombrero: la aguda, la grave y la esdrújula. También le cuenta de otra mujer, una profesora de Montegrande y poeta internacional. A la mujer le gusta recitar la primera estrofa de Los sonetos de la muerte (Mistral, 1914) y a su hija jugar a contar las sílabas de los versos de los libros de Mistral que están en la repisa.
Del/ ni/cho/ he/la/do/ en/ que/ los/ hom/bres/ te/ pu/sie/ron,/ =15
te/ ba/ja/ré/ a/ la/ tie/rra/ hu/mil/de/ y /so/le/a/da./=16
Que/ he/ de/ dor/mir/me/ en/ e/lla/ los/ hom/bres/ no/ su/pie/ron,/=16
y/ que/ he/mos/ de/ so/ñar/ so/bre/ la/ mis/ma/ al/mo/ha/da.=16
4. Una segunda mujer trabaja seis días a la semana en una casa para cocinar y hacer el aseo. Ante la niña que vive ahí, esa mujer es la representación del orden y las leyes domésticas. Con ella aprendió a planchar ropa, a usar el cuchillo, a diferenciar la menta silvestre del poleo y el cilantro del perejil.
Estas cuatro imágenes tienen en común el aprendizaje que se produce en escenarios domésticos, cotidianos y ordinarios, los cuales han sido descritos por la filósofa Sara Ahmed como lugares donde el sentimiento es similar al de comodidad, “como un sentimiento que una no se siente sentir”, un “no-sentimiento” (p.272, 2014). Sin embargo, estos recuerdos se graban en la memoria a través del asombro que producen el uso de estos objetos desconocidos (cuatro manos trabajando juntas sobre una barbie destrozada; una película de vaqueros y una cortapluma; un poema recitado y la fábula de las tildes; una huerta de hierbas y un cuchillo de cocina). El asombro es una emoción que, en palabras de la filósofa, “se trata de aprender a ver el mundo como algo que no necesariamente tiene que ser, y como algo que llegó a ser, con el tiempo y con trabajo” (p.273). Las paternidades, desde este punto de vista, implican un aprendizaje y se presentan como un movimiento, un lenguaje y un campo de acción, son relaciones afectivas guiadas por un objeto formal, y se traspasan desde lo femenino, lo masculino, lo animal y lo técnico. Este texto propone una historicidad de paternidades ordenadas desde mi propia subjetividad, reúne cosas traídas por la memoria para ubicar esos hallazgos en un collage hecho de trozos. De la unión de estos desperdicios aparece una figura como la de un/a ilusionista, maestra/o en trucos básicos; filósofo/a y/o artista amateur; relativista del tiempo y el espacio; presentador/a de juguetes, máquinas y sets para armar; también contador/a de historias y misterios en tiempos de ocio y en viajes en auto. Es también un/a performer que entretiene hasta que llega su show final, el de escapismo con huida segura a la oficina, sala o fábrica, donde ejecuta su trabajo asalariado o, simplemente, descansa de todo lo anterior. Este personaje facilita una disposición al divertimento en el aprendiz, y si aquello se agudiza, se corre el riesgo de vivir con la necesidad de sentir el asombro en otros lugares, de situarse en los intervalos y buscar experiencias que simulen lo transmedial, ese estar con un pie en un hábitat y el otro en la puerta, permitiendo una abertura para que asome la curiosidad a ese otro lugar extraño que, por supuesto, llega a reflejarse en la pantalla gobernada por el cine, el padre suplente.
A fines del siglo XX, en las casas no se escuchaba hablar lo que llamamos hoy “control parental” de contenidos audiovisuales, ni mucho menos existía una filtración técnica que apartara a unx menor de edad de la posibilidad de mirar, por ejemplo, la escena de abuso sexual en El último tango en París (Bertolucci, 1972). Entonces, lo que existía era un tráfico de VHS que era gestionado entre padres e hijxs, pero la compañía de adultos en los visionados no era algo que se practicara con frecuencia, sí con la televisión que tenía un uso más parecido al de la radio, de consumo familiar, pero no tanto con el cine. El consumo en casa podía llegar fácilmente a cuatro o cinco películas en un fin de semana, vistas por un grupo de hermanxs, primxs y amigxs frente a un televisor pequeño de pantalla redondeada. Las de terror con hijxs del diablo, monstruos, vampiros y zombies, eran las que más tiempo se quedaban en la imaginación; en las noches penaban las imágenes oscuras y silenciosas de acecho a las víctimas, y cada crujido o ladrido se convertía en un ser sobrenatural que visitaba a lxs desveladxs. En las salas comerciales, antes de la llegada de las transnacionales, las clasificaciones cinematográficas funcionaban como mera sugerencia, es decir, era raro que el portero impidiera entrar a menores de edad, sin sus padres, a ver películas de acción, artes marciales y soldados. Dentro de este panorama, guardo con especial cariño el estreno de la película Beetlejuice (Tim Burton, 1988), en la que por fin el cine de mi generación mostró la vida de una niña, Lydia Deetz (Winona Ryder), que cohabitaba con fantasmas sin necesidad de huir de ellos.

Toda esta actividad de adolescentes diletantes de los blockbusters era la antesala del sueño del cine como escuela, asistir a sus clases para aprender a ver el mundo, acercarnos a él en “modestas multitudes” 1 de cinefilia y definir un gusto propio. Este compromiso con el padre maquínico, globalizado y tantas veces indiferente a la vulnerabilidad humana, era un trato que podía tensionar los vínculos con figuras paternas previas, sobre todo si estas estaban apegadas a las tradicionales áreas del conocimiento.
Uno de los maestros del cine en mi generación fue Stanley Kubrick. Sus películas formaban parte del ritual de iniciación de varios jóvenes que queríamos entrar a la categoría de cinéfilos. En mi caso, hice la promesa con Casta de malditos (1956), que también fue la primera película que vi en un cine no comercial, en el campus de la Universidad de Concepción de Los Ángeles. Si bien este recuerdo lo tengo medio velado, lo que puedo afirmar es que fue una retrospectiva de Kubrick que se hizo en el Aula Magna, que sólo fui a esta función, y quizás fue el primer filme noir que vi completo. Llegué sola, pero allá me encontré con unas amigas de otro colegio que habían ido, más que nada, por la curiosidad que les despertaba el ambiente universitario. Me di cuenta de eso y me cambié de asiento para poder ver con tranquilidad el debut del director. Esta fue una sesión especial por dos cosas: 1) la sensación de simpatizar con una multitud de espectadores más “de avanzada” en la oscuridad de un viejo teatro para ver una película que no entendí del todo, y 2) la imagen que conservé fue la nocturna, casi al final, de la maleta que cae en la plataforma de un aeropuerto, y los montones de billetes que tenía dentro que salen volando como si fueran otra cosa que papeles en el aire. No quiero decir que pierden su materialidad de billetes sueltos al viento, pero sí creo que cargan con un sentido complementario cuyo simbolismo intentaré definir.
Hace pocos días vi de nuevo Casta de malditos en caso de que alguna otra imagen volviera como recuerdo, pero fue como verla por primera vez. No cabe duda de que es una película del cine noir cuyo personaje central ostenta una sagacidad que es común en este género; no hay más que recordar al Philip Marlow de películas como El sueño eterno (Howard Hawks, 1946). Sin embargo, en este filme de criminales se articula una serie de poses de indiferencia y vulnerabilidad afectiva que llama la atención por la forma en que los sentimientos se acumulan y aparecen solapados en los diálogos, y en algunos gestos contenidos en primeros planos de rostros muy estudiados. Hay una escena en que Johnny Clay, el protagonista y autor del robo al hipódromo, despierta a Marvin Unger, maestro en el oficio del robo, y le dice que después de la reunión para contar el botín no se verán nunca más. A esto Marvin responde con rodeos, primero le dice que lo ve como a un hijo, luego le propone que sigan juntos después del atraco para reflexionar, e insinúa que casarse con Fay, la joven que esperó a Johnny por cinco años hasta que salió de la cárcel, es una mala decisión. Johnny no se lo toma en serio y sale de la escena. Para mí es evidente la construcción de intimidad en esta escena, ambos están sentados en la misma cama al despuntar el día, y se puede decir que están en un momento de apertura. Marvin, al insinuar el deseo que impulsa sus actos, es decir, al intentar presionar y retener al protagonista para que se quede a su lado, entrega una pista de la compensación emocional que espera de Johnny, sin embargo, la necesidad de Marvin hacia Johnny termina rebotando sobre sí mismo. Este tipo de intercambio de afectos sin correspondencia aparece nuevamente, y de manera mucho más cruda, en el triángulo amoroso formado por George, su esposa Sherry y el amante de ella, Val. La corriente de actos de estos tres personajes impulsan otra vía en la narración que activa las pasiones más bajas de todo el filme, y que son nefastas para toda la banda sin que lo hayan podido prever, o sin que a ninguno de ellos le importara demasiado.

En definitiva, en Casta de malditos, ciertas escenas actúan como sostenedoras de las emocionalidades de los integrantes de la banda, las que son evidentemente llevadas por el camino de la traición y transgresión de los vínculos internos. De manera que, los pasos en falso de George, Sherry, Val, entre otros, son errores que van cediendo a los deseos a medida que se borran las instrucciones del plan maestro. Es como si, al acercarse el momento del acontecimiento, el clímax del filme, Marvin y sus compañeros se olvidaran de las indicaciones de Johnny, y dando riendas sueltas al surgimiento de sus subjetividades, terminan “mostrando la hilacha”, como se dice en chileno, sin embargo, revelan algo de sí mismos que llena la pantalla de recodos y meandros que se esfuman tal como aparecen. La manifestación de lo subjetivo se hace legible a través de primeros planos donde se percibe la tendencia emocional de los rostros, y desde el punto de vista del espectador, a través del proceso mental de la percepción sensible, que es impulsado por la facultad de la imaginación, así como también de la asimilación de los trayectos afectivos mencionados: el apego de Marvin, la codicia de Sherry, la dependencia de George, y la necesidad de dominio de Johnny. Por eso me refiero, nuevamente, al epílogo de esta película, y a la continuidad de aquellos afectos en la secuencia de la maleta que cae abierta, justo frente a la turbina del avión que propulsa el viento y levanta los billetes al cielo, como si fuera una nueva entidad –¿una fuerza del más allá?– que no tiene ninguna posibilidad de que sus componentes –¿los papeles?– logren líneas rectas sobre el camino trazado. La desviación de esos billetes al viento, más el sinsentido de la situación y el asombro de Johnny muestra una coreografía cargada de vulnerabilidad, inestabilidad, y sensación de desplome, que se impone en la imagen justo antes de que el jugador asuma la derrota.
Para terminar este ejercicio de escritura acerca de las paternidades, quiero admitir la caída en otro punto de partida. Contar imágenes que estaban guardadas en la memoria, ahí como esperando a ser miradas para cobrar vida, además del juego, implica tomar posición ante el asombro que esas experiencias me provocaron. En mis tiempos primarios no sabía si la cinefilia y las películas serían convenientes o no, pero las perseguí de todas formas, ya que no sentía sobre mí ninguna sombra de promesa o compromiso que me obligara a tomar otro camino. Eso se lo agradezco a mis figuras paternas, pero traer a la memoria me ha hecho ver que todo lo dicho en esta historización no es más que la aceptación del equivalente contrario del concepto de paternidad: la maternidad de los recuerdos y los objetos que destacan en ellos, también de los paisajes de fondo que, aunque parezcan ordinarios, todavía pueden estar esperando su momento para tejer algo que no sé qué revelarán. La postura final que propongo la tomo prestada de la filósofa Adriana Cavarero, es decir, de inclinación (p.70, 2020) hacia las imágenes, de cuidado a sus detalles, con el fin de visibilizar los vínculos que nos atan a ellas, de vernos afectadxs por ellos, y contar cómo es que se desplazan los fantasmas de la imaginación a la realidad.
- Raymond Bellour cita a Jean Epstein para describir el efecto similar a la hipnosis que los espectadores de cine experimentan en la oscuridad de las salas. Este último dice: “la comunión de una modesta multitud en el mismo sentimiento”. Véase en Bellour, R. (2013, p.108). El cuerpo del cine : hipnosis, emociones, animalidades. España: Asociación Shangrila Textos Aparte. ↩︎
Referencias
Ahmed, S. (2015). La política cultural de las emociones. México: UNAM, Centro de Investigaciones y Estudios de Género.
Ingala, E., ¿Qué es lo que puede una imagen? La inclinación como forma de resistencia. En Cadahia, L. (Il.) y Carrasco, A. (Il.). Fuera de sí mismas: motivos para dislocarse: ( ed.). Barcelona, Herder Editorial