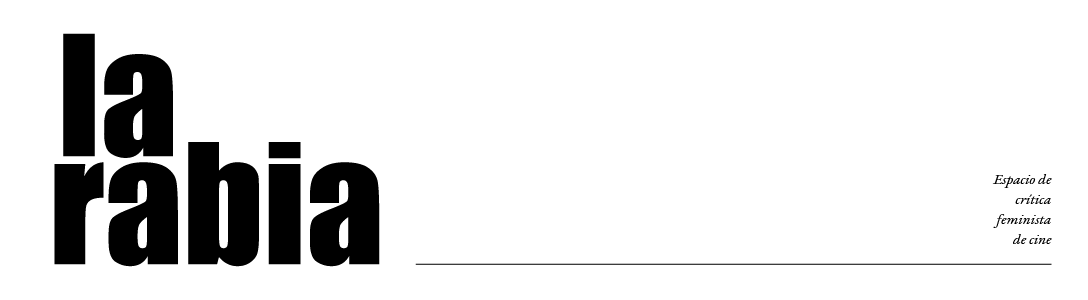Por: Milagros Porta
Cande,
Albertina Carri tiene razón. Hay una vida de los festivales que los cuerpos conocen, así como en un músico se activa una memoria muscular cuando levanta su instrumento. En los festivales, las vidas se van homologando unas con las otras en un proceso raro de simbiosis, mientras en las pantallas asistimos a la ampliación de las posibilidades de vida. Es raro: vivimos igual, pero miramos vivir distinto. Buscamos futuros posibles desde un presente más o menos convencionalizado por códigos de comportamiento, rutinas y meeting points. A veces ese movimiento en bloque es fascinante. Otras veces se carga de un tedio pegajoso y se nihiliza: ¿Qué tiene de tan importante este festival como para convocar la repetición del protocolo?, ¿Qué hay en este recorte de vida?, ¿Quiénes pueden pagar el pasaje para constituir este pueblo efímero, perdido y recuperado año tras año? Creo que cuando te preguntás “quién recorre los pasillos del cine” estás habilitando cuestionamientos de clase que no vienen mal para sospechar de la imagen de comunidad que sin embargo nos hospeda y nos contiene en cada viaje a La Feliz.
En la rambla, un chico con un micrófono ficticio y otro con la cámara del celular encendida se me acercaron para preguntarme si había venido al festival. Dije que sí. “¿Por qué pensás que nos dimos cuenta?”, me preguntó entonces el chico del micrófono. Si en ese momento hubiera tenido una totebag colgada al brazo, habría respondido que por eso. En Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea, un libro de ensayos que me acompañó en el viaje, Boris Groys piensa al sujeto contemporáneo en sus formas de hacer y aparecer: “los problemas del diseño son adecuadamente abordados sólo si se le pregunta al sujeto cómo quiere manifestarse, qué forma quiere darse a sí mismo y cómo quiere presentarse ante la mirada del Otro”. Me pregunto cómo se ve nuestra comunidad, en las distintas acepciones de la frase: cómo se mira a sí misma, cómo es percibida y cómo se viste y se autodiseña. Para Groys, la idea de Joseph Beuys de que todos tienen derecho a verse a sí mismos como artistas hoy se convirtió en una obligación. ¿No sentís a veces la presión en el cuerpo de los modos de aparecer en un festival? ¿No es infinitamente reconfortante el momento en el que todas las cabezas acomodadas en las butacas se funden en una oscuridad compartida que lo opaca todo menos la pantalla? ¿No es hermoso olvidar por un rato la obligación de ser algo más que espectadoras?
Me apena muchísimo no haber visto el foco de Ana Mariscal. Qué llamativas las contradicciones que encontrás en su figura y el humanismo que pese a todo las sobrevive. Tu carta y la de Esme arman postales nítidas de su cine que me incentivan a buscarla. Si vos te encontraste azarosamente viendo películas españolas, a mí el azar me legó todas las películas sobre el duelo. Mi postal del festival es esta: lloro en el borde de la cama por la muerte de una amiga de la infancia y camino hasta el Aldrey para ver la muerte del padre en Un lugar en el mundo (Adolfo Aristarain, 1992), de la madre en Un pájaro azul (Ariel Rotter, 2023), de la hija en Elena sabe (Anahí Berneri, 2023), del hijo en Las ausencias (Juan José Gorasurreta, 2023), de la novia en La quimera (Alice Rohrwacher, 2023), de un colega en Las cosas indefinidas (María Aparicio, 2023), de la juventud en Dueto (Eduardo Cozarinsky y Rafael Ferro, 2023) y de la memoria de un amigo en Cerrar los ojos (Victor Erice, 2023). (Confirmo lo que seguro estás pensando: no coincidimos en casi ningún visionado. Tiene que haber una riqueza ahí, en las decenas de recortes de una programación que se entrechocan y superponen cuando conversamos y nos damos cuenta de que cada una vivió un festival diferente). Mi postal podría ser una descripción gráfica de esa idea que dice que viajamos buscando algo distinto y encontramos en todas partes lo que ya éramos. Esa es la frase que le escribiría en el reverso antes de meterla en el sobre y mandarla. El festival nos espeja y nos obliga a revisar la historia personal, además de interpelarnos fuertemente en nuestras dimensiones perceptivas y políticas. Vos decís: España, España, España. Yo digo: amiga, amiga, amiga.

Sobre el tráfico de valoraciones y la circulación de la palabra en el ágora del festival —para robarle el término al bueno de Groys— pensaba en las discusiones en los cafés de la escena cultural dieciochesca, o, más cerca en el tiempo, en la ebullición de calle Corrientes en la Argentina de los sesenta. Esas Atlántidas hundidas que da tanta satisfacción envidiar se recrea en los diez días de comunidad del pensamiento en Mar del Plata. La esfera pública democratizante de intercambio y discusión no dura mucho, pero mientras dura es bien real y tiene efectos. Se articula de manera virtuosa con la temática del festival de este año, orientada a repensar los cuarenta años de democracia y a seguir pidiendo memoria, verdad y justicia, proclama impresa en los spots institucionales y recibida con unos aplausos atronadores en cada proyección. Creo que la cobertura —también epistolar— de Ramiro Pérez Ríos y Pedro Insúa en Apenas un delincuente hace el intento de registrar esta circulación de ideas al paso que produce comunidad. La crítica tiene mucho que aprender del debate de pasillo, por un lado para evitar sus vicios simplificadores y soñolientos y por otro para recuperar sus destellos de lucidez espontánea, en donde se dan cruces polémicos más provechosos que en la discusión atomizada y muchas veces condescendiente de la publicación digital. Me quedo con el ánimo compartido de intervención y conflicto desde la perspectiva de los feminismos que imaginamos en una de esas mesas de café con vos y Kari. Con ella compartimos muchas de las charlas que siguen resonando varios días después de la vuelta en micro y que, no tengo dudas, van a impactar en nuestra escritura. Nombrándola, le cedo la palabra.
Un beso y un adiós,
M.