Por: Daniela García Juárez

En mi vida, el territorio amoroso ha sido un paraje de transición, un no-lugar derivado de caminos previamente trazados de acuerdo a expectativas construidas –aunque confundo como propias– del amor romántico, sostenido en las instituciones de la heterosexualidad y el binarismo de género. Un sitio de paso a medida de mi situación amatoria “escogida” y deseada. No encuentro un punto ancla, un hogar que no esté mancillado por el constante traslado a otros sitios, por la desterritorialización en nombre del amor. Desde muy temprano se me enseñó a darle menos peso a mi materialidad en este mundo: dónde me ubico, qué tierra pisan mis pies, con qué volumen hago escuchar mi voz. Cosas que pasan a último término cuando la misión que se me ha otorgado es clara: amar, cuidar y mirar al prójimo. En el prójimo –en mi caso pintado como el arquetipo de varón heterosexual príncipe azul–, está el territorio. El amor romántico heterosexual es destino.
La pérdida del territorio propio es más que una pérdida conceptual. Se trata del despojo de la materialidad que nos circunda y define. Que forma identidad y brinda seguridad ¿Cómo puedo convertirme en un ser seguro, si mi cuerpo se tambalea sobre un suelo que es arena bajo los pies? ¿Si mi ancla es variable y depende de un sujeto imaginario, ideal, más que del amor como certeza o de mi misma como convicción? Cuando hablo de territorio me refiero a la locación geográfica que se habita, sí, pero también al cuerpo como primer hogar. La desterritorialización también es la falta de defensa del cuerpo con dientes y garras, recordando que antes de aquel cuerpo ajeno que deseo y anhelo está el mío. Se me olvida la frontera e incluso deseo su disolución, por aquello de los mitos de fusión. Mi bienestar pasa a segundo plano y estoy a merced del mito.
La sirenita, tanto en su cuento (Hans Christian Andersen, 1837) y película original (John Musker, Ron Clements, 1989), como en la más reciente adaptación live-action (Rob Marshall, 2023), es una historia construida a través del arquetipo de mujer desterritorializada. Un ser desprendido de sí mismo que va al encuentro del sujeto de su deseo, un hombre de quien no tiene referencias en la sustancia (no sabe si es un buen hombre, si es amable, benevolente o justo; si trabaja, si es deudor alimentario o si se fue por los cigarros alguna vez en su vida), pero por quien decide que es una gran idea dejar toda su vida en el mar, incluyendo su propia voz, para ir a su encuentro (pérdida del territorio geográfico y corpóreo). Lo peor, en ambas películas el resultado del encuentro es un romance ideal, sostenido en el pensamiento mágico. Una relación que vence a lo adverso por la magia del destino y que ocurre con facilidad y ligereza. Así, sin trabajo, sin pensamiento crítico o responsabilidad compartida. Sin nada de lo que, en la vida real, las relaciones no violentas se nutren.
El cuento de Christian Andersen, por otro lado, presenta una metáfora más oscura de la mujer que se desprende en búsqueda del hombre de ensueño. En su versión, el personaje de La Sirenita, después de pasar por sacrificios aún más tortuosos que los presentados en las películas, se despoja por completo de su vida en el mar para subir a tierra y toparse con un final adverso similar a la adaptación de Disney, en donde el príncipe no la reconoce para nada y se ha casado con otra mujer. La diferencia con el cuento de Andersen es que este carece de final feliz. La sirenita muere convertida en espuma de mar como castigo ante su imprudencia.
Veo el live-action de La Sirenita en el cine e intento hacer a un lado mis prejuicios. Pienso en lo que se me ha dicho cuando he intentado quejarme del retrato de esta historia problemática: “todos sabemos que es una adaptación de una película vieja, con mensajes anticuados y conservadores. A estas alturas, con tantas películas progresistas, no afecta a nadie. Es solo una película”. Es solo una película, me repito, mientras me acomodo por enésima vez en una butaca que se ha vuelto más incómoda de lo habitual. Es solo una película. Entonces, ¿porque me duele en lo más hondo? ¿por qué parece tocar una herida fresca, como si me hubiera lastimado ayer u hoy mismo? ¿Será razonable decir que los fenómenos cinematográficos masivos como las películas de estudio que han tatuado nuestra cultura, no tienen ningún impacto ya en nuestro entendimiento del mundo? Si es así ¿por qué me desangro ahí, en la oscuridad de la sala? ¿Por qué lloro con un final feliz?
Camino a casa, me atormentan dos escenas en particular. La primera es el momento en que Ariel (Halle Bailey) se flecha del Principe Eric (Jonah Hauer-King). Repaso en mi mente esta secuencia: una criatura marina, fantasía pop del imaginario femenino y LGBTQ+, personaje asociado tanto a la libertad y la belleza como al poder y la dominación (por eso de la sirena femme fatale que embruja a los marinos), y que en el relato goza de un entorno marino de ensueño, una familia de la cual sostenerse y dentro de las jerarquías marinas, un buen estatus socioecónomico (el mejor, de hecho), se enamora del marino más insípido que, siendo fieles al contexto del mito, seguramente estaría borracho junto con los otros marinos que por descuidos llevaron su barco a estar en llamas.
Se supone que creamos que ese fue el momento en que Ariel se enamoró y le pareció mejor abandonar su territorio para ir tras de aquel hombre desconocido (desconocido es la palabra clave). Y aunque algunas personas digan que Ariel no fantaseaba con Eric sino con el mundo humano, la película refuerza una y otra vez que el hilo conductor de la historia es el romance. Nunca vemos a una Ariel astuta y maliciosa dispuesta a utilizar a Eric para sus propios fines. Está claro que ambos fines van entrelazados: territorio y amante son uno mismo. Ariel desea vivir en el mundo de los humanos de la misma manera en que desea estar con Eric. Y todo ¿para qué? No hay lógica y sentido en la historia que se nos vende, pero la naturalizamos del mismo modo en que naturalizamos historias similares en nuestra vida. La idea de que el amor romántico tiene más valor que todo aquello que ya poseemos, que las otras redes de afecto que nos rodean, que nuestra seguridad financiera, territorial e incluso nuestra propia integridad física y mental es terriblemente perniciosa pero sumamente aceptada. Pensamos que es preferible estar con alguien que no mejora significativamente nuestras vidas o incluso las empeora (en el caso de relaciones violentas, o en el caso de Ariel, ocasionando la pérdida de su voz, de su cola y casi de su vida), a estar solxs.
La segunda escena que crepita en mi mente, quizá de forma más tortuosa que la anterior, es el final, cuando Ariel y Eric se marchan a viajar por el mundo después de lo que parece una fiesta de compromiso, aludido por el vestido blanco de Ariel y un anillo en su dedo anular. Aunque Disney, por rayar en lo políticamente correcto, no muestre una boda, el guiño es suficiente para lanzar el mismo mensaje. De cualquier manera, un compromiso apresurado entre una chica apenas mayor de edad y un hombre notablemente mayor, que apenas conoce y que se encuentra en desigualdad de circunstancias —Ariel es nueva en el mundo humano, allí su patrimonio no vale lo mismo, no tiene conocidos, amigos o familia, mientras que Eric tiene toda su vida fincada allí– es suficientemente problemático y, al mismo tiempo, fiel a los mitos que sostienen al amor romántico: Ariel deja todo para estar con Eric, su cuerpo, su identidad y su espacio geográfico. Pasa a ser dependiente, sin un lugar suyo al cual asirse. Arena bajo sus pies. En el prójimo está el territorio.
Pensar en el cuento de Christian Andersen, sin embargo, tampoco me reconforta. Me siento renuente a aceptar que la única alternativa es re-imaginar las historias de amor desde la tragedia. Una tragedia que amenaza y advierte completamente lo opuesto a los finales ideales de princesas “Si te vas de boca, no solo te vas a lastimar, te puedes hasta morir”. Sin embargo, también reconozco que esto no es mentira, mucho menos en un país como México. Lo reconozco a través de ese dolor que me punza desde la sala de cine; lo veo incrustado en mis historias y en las de las mujeres de mi vida, quienes han dado todo, hasta llegar a poner en peligro su integridad, por la búsqueda del amor ideal que Disney les vendió. Pienso en las historias de dolor y pérdida que marcan a este país. Pienso en la última vez que me moví de ciudad detrás de un amor, en el miedo que sentí al llegar la madrugada y encontrarme varada en la carretera tras la ausencia de su llegada. Recuerdo envolverme en mi cuerpo, último territorio que me quedaba, y desear con todas mis fuerzas que no me tocara perderlo ese día.
Llego a mi casa después de ver la película. El frío que me heló la piel durante el camino de regreso va perdiendo su impacto, mi cuerpo se siente más cálido ahora que estoy en mi hogar. Aviento mi chamarra sobre la silla del escritorio y me acuesto sobre la cama con la ropa aún puesta. Para espantar los malos pensamientos, pongo música relajante, cantos de ballenas, y cierro los ojos. Me dejo ir con los sonidos del mar e imagino, no que soy una sirena o espuma deshecha, pero que soy el mar entero en toda su inmensidad.
Pienso en las imágenes en movimiento, creadoras de mundos y cosmovisiones. Me percato que lo que dolía en la sala es un dolor antiguo, nacido de la luz del proyector en algún momento incierto de mi infancia. Soy el mar. Quizá la clave no está en la representación, en transformar los mitos y reinventar las historias, quizá es la estética, la forma. Sublimar el pensamiento a través de la imagen. Hablar del amor desde su abstracción, su magnificencia, más que desde sus constructos culturales, desde el imaginario siempre limitado, doloso o malintencionado. Hablar del amor a través de dos ojos que se miran quizá demasiado tiempo dentro de un mismo plano, que se descubren y se aprehenden con ternura, imperfección, lentitud; símbolos que hablen de curiosidad, cuidado y la complejidad que realmente es amar, fuera de los mitos, esquemas y advertencias re victimizantes que tanto lastiman. No me convencen las historias de amor con las que crecí. No me convencen tampoco sus versiones renovadas. Pero me convence desmitificar el amor, diseminarlo en partes minúsculas para no entender, y así volver a empezar desde lo más elemental.
Termino de imaginar mi fusión con el cuerpo de agua salada y pienso: “con que así se siente ser un lugar”.
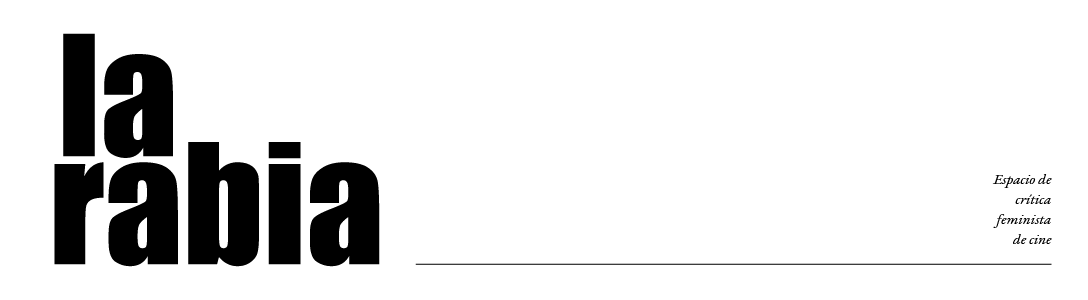

«Me dejo ir con los sonidos del mar e imagino, no que soy una sirena o espuma deshecha, pero que soy el mar entero en toda su inmensidad».
Me gustaLe gusta a 1 persona